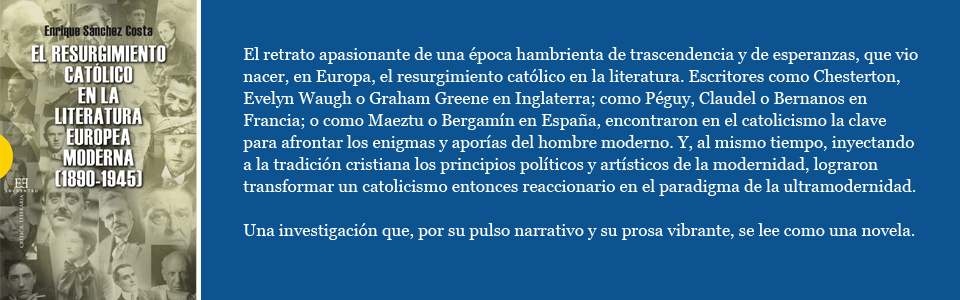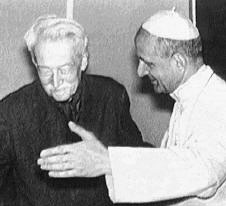Jacques Maritain y Pablo VI
Jacques Maritain: Humanismo integral (1936)
(Jacques Maritain: Humanismo integral [1936]. Madrid: Palabra, 2001, pp. 156-164. Traducción de Alfredo Mendizábal. Fragmento)
La misión temporal del cristiano en la transformación del régimen social
Querríamos ahora proponer algunas consideraciones respecto a la misión temporal del cristiano en el trabajo de transformación del régimen social. Advirtamos primero que, para el pensamiento cristiano al menos, parece haberse liquidado el dualismo de la edad precedente. Para el cristiano, tanto el separatismo como el dualismo, de tipo maquiavélico o de tipo cartesiano, han acabado. En nuestros días se produce un importante proceso de integración, por retorno a un saber teológico y filosófico a la vez; a una síntesis vital.
Las cosas del dominio político y económico deben, pues, encontrarse conforme a su naturaleza, vinculadas a la ética.
Por otra parte, ese adquirir conciencia de lo social, que faltaba más o menos al mundo cristiano o llamado cristiano de la Edad Moderna, comienza por fin a realizarse para el cristiano. Hay en ello un fenómeno de importancia considerable, tanto más cuanto esa conciencia se adquiere, según parece, cada día más, por una justa comprensión de la historia moderna y de sus procesos normales, viciados ayer por el materialismo capitalista, hoy por el materialismo comunista subsiguiente.
Al mismo tiempo aparece lo que puede llamarse misión propia de la actividad profana cristiana respecto al mundo y a la cultura; diríase que mientras la Iglesia, cuidadosa ante todo de no enfeudarse a ninguna forma temporal, se libera cada día más, no del cuidado de juzgar desde lo alto, sino del de administrar y gestionar lo temporal y el mundo, el cristiano se encuentra entregado a ello cada vez más, no en cuanto cristiano o miembro de la Iglesia, sino en cuanto miembro de la ciudad temporal, es decir, en cuanto miembro cristiano de esta ciudad, consciente de la tarea que le incumbe, de trabajar por la instauración de un nuevo orden temporal del mundo.
Si así es, en seguida se ve qué problemas se plantearán ante el cristiano, en este orden de ideas.
Necesitará elaborar una filosofía social, política y económica, no limitada tan sólo a los principios universales, sino capaz de descender hasta las realizaciones concretas, lo que supone todo un vasto y delicado trabajo; este trabajo ha comenzado ya y las encíclicas de León XIII y de Pío XI han fijado sus principios. Advirtamos que se trata de un trabajo de razón, iluminada por la fe, pero trabajo de razón sobre el cual sería vano esperar un acuerdo unánime en cuanto se dejan los principios para descender a las aplicaciones. Si hay diversidad de escuelas en teología dogmática, habrá fatalmente también diversidad de escuelas en sociología cristiana y en política cristiana; y tanto más cuanto más se aproxime uno a lo concreto. Sin embargo, puédese llegar a una doctrina común en cuanto a las verdades más generales, y en lo demás, lo importante es que se desprenda una dirección de conjunto verdaderamente precisa, para un número suficientemente grande de espíritus.
Pero el cristiano consciente de estas cosas deberá también abordar la acción social y política, no sólo para poner al servicio de su país, como siempre se ha hecho, las capacidades profesionales que en este aspecto pueda ofrecer, sino, también y además, para trabajar, como acabamos de decir, por la transformación del orden temporal.
Ahora bien, es claro que, siendo lo social-cristiano inseparable de lo espiritual-cristiano, es imposible que una transformación vitalmente cristiana del orden temporal se produzca de la misma manera y por los mismos medios que las demás transformaciones y revoluciones espirituales. Si tiene lugar, será en función del heroísmo cristiana.
“La revolución social será moral o no existirá”. Esta célebre frase de Charles Péguy puede ser entendida al revés. “No significa: antes de transformar el régimen social es preciso que todos los hombres se hayan convertido a la virtud. Así comprendida, no sería sino un pretexto farisaico para eludir todo esfuerzo de transformación social. Las revoluciones son obra de un grupo de hombres relativamente poco numerosos que les consagran todas sus fuerzas: a ellos es a quienes la frase de Péguy se dirige. Significa: no podéis transformar el régimen social del mundo moderno sino provocando al propio tiempo –y primeramente en vosotros mismos– una renovación de la vida espiritual y de la vida moral, ahondando hasta los fundamentos espirituales y morales de la vida humana, renovando las ideas morales que presiden la vida del grupo social como tal y que despiertan en sus entresijos un ímpetu nuevo…
Pues bien, el más verdadero y perfecto heroísmo, el heroísmo del amor, ¿nada tiene que decir aquí? Una vez ya reconocido, por la conciencia cristiana, el dominio propio de lo social, con sus realidades, sus técnicas, su “ontología” característica, la santidad cristiana ¿no tendrá que trabajar también allí mismo donde trabaja el heroísmo particular de la hoz y el martillo, o del fascio, o de la cruz gamada? ¿Acaso no es hora de que la santidad descienda del cielo de lo sagrado (que le habían reservado cuatro siglos de estilo barroco) a las cosas del mundo profano y de la cultura, trabaje en transformar el régimen terrenal de la humanidad y haga obra social y política?
Sí, ciertamente, a condición de que siga siendo santidad y no se pierda por el camino. Ahí está todo el problema.
Para la comunidad cristiana hay dos peligros inversos, en una época como la nuestra: el peligro de no buscar la santidad sino en el desierto, y el peligro de olvidar la necesidad del desierto para la santidad; el peligro de encerrar exclusivamente en el claustro de la vida interior y de las virtudes privadas el heroísmo que debe ofrecer el mundo, y el peligro de concebir a éste –cuando desborda sobre la vida social y se aplica a transformarla– como lo conciben sus adversarios materialistas, pervirtiéndolo y disipándolo en un tipo de heroísmo absolutamente exterior. El heroísmo cristiano no tiene las mismas fuentes que los otros; procede del corazón de un Dios flagelado y escarnecido, crucificado fuera de las puertas de la ciudad.
Hora es ya para él de poner de nuevo mano en las cosas de la ciudad terrenal, como antaño en los siglos medievales, pero sabiendo bien que su fuerza y su grandeza son, por lo demás, de orden distinto.
Una renovación social vitalmente cristiana será así obra de santidad o no existirá; y me refiero a una santidad vuelta hacia lo temporal, lo secular, lo profano. ¿No ha conocido el mundo jefes de pueblos que han sido santos? Si una nueva cristiandad surge en la historia, será obra de una tal santidad.
Un estilo nuevo de santidad
Henos aquí llegados a un nuevo y último problema, sobre el cual sólo diré pocas palabras. Si nuestras observaciones son exactas, hay derecho a esperar el crecimiento de una santidad de nuevo estilo.
No hablamos de un nuevo tipo de santidad; la palabra sería equívoca (el cristiano reconoce sólo un tipo de santidad eternamente manifestado en Cristo). Pero las cambiantes condiciones históricas pueden dar lugar a modos nuevos, a estilos nuevos de santidad. La santidad de Francisco de Asís tiene fisonomía distinta de la de los Estilitas; la espiritualidad de los jesuitas, la de los dominicos o la de los benedictinos responde a estilos diferentes. Puede así pensarse que el adquirir conciencia del oficio temporal del cristiano reclama un estilo nuevo de santidad, que se puede caracterizar, ante todo, como la santidad y la santificación de la vida profana.
En verdad, este estilo es nuevo, sobre todo, respecto a ciertas concepciones erróneas y materializadas. Cuando éstas sufren una especie de postración sociológica –lo que frecuentemente ocurrió en la edad humanista clásica–, la distinción bien conocida de los estados de vida (estado regular y estado secular), comprendida en sentido material, se entiende de manera inexacta; el estado religioso, es decir, el de los que se entregan a buscar la perfección, es considerado entonces como el estado de los perfectos, y el estado secular como el de los imperfectos, de tal manera que el deber y la función metafísica de los imperfectos es el ser imperfectos y quedarse tales; llevar una vida mundana no demasiado piadosa y sólidamente anclada en el naturalismo social, ante todo en el de las ambiciones familiares. Hubiérase tenido por escandaloso que unos laicos tratasen de vivir de otro modo; se les pedía sólo que hiciesen prosperar en la tierra, por fundaciones pías, a los religiosos que, en cambio, les ganarían el Cielo; así se guardaba el orden debido.
Esta manera de concebir la humildad de los laicos parece haber estado bastante difundida en los siglos XVI y XVII. Así es como el catecismo explicado a los fieles del dominico Carranza, arzobispo entonces de Toledo, fue condenado por la Inquisición española, en vista del informe del célebre teólogo Melchor Cano. Éste declaraba “completamente condenable la pretensión de dar a los fieles una instrucción religiosa que sólo conviene a los sacerdotes… Se elevaba así vigorosamente contra la lectura de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, contra los que tomaban por tarea el confesar todo la jornada. El celo desplegado por los espirituales para llevar a los fieles a confesarse y a comulgar era, según él, bien sospechoso y se le atribuye haber dicho en un sermón que, a su parecer, uno de los signos de la venida del Anticristo era la gran frecuencia de sacramentos”. (Sandreau: “Le mouvement antimystique en Espagne en XVIe siècle”. Revue du Clergé français, 1 de agosto, 1917).
Más profundamente –y con ello abordamos una cuestión muy importante para la filosofía de la cultura– puede advertirse que existe una manera no cristiana, sino pagana, de entender la distinción entre lo sagrado y lo profano.
Para la antigüedad pagana, santo era sinónimo de sagrado, es decir, lo que –física, visible y socialmente– está al servicio de Dios. Y sólo en la medida en que las funciones sagradas la penetraban, la vida humana podía tener un valor ante Dios. El Evangelio ha cambiado esto profundamente, interiorizando en el corazón del hombre, en el secreto de las relaciones invisibles entre la personalidad divina y la personalidad humana, la vida moral y la vida de santidad.
Desde entonces ya no se opone lo profano a lo sagrado como lo impuro a lo puro, sino como un cierto orden de actividades humanas; aquellas cuyo fin específico es temporal se oponen a otro orden de actividades humanas socialmente constituidas para un fin específico espiritual. Y el hombre entregado a este orden profano o temporal de actividades puede y debe, como el hombre entregado al orden sagrado, tender a la santidad, para llegar él mismo a la unión divina y para atraer hacia el cumplimiento de las voluntades divinas el orden entero al cual pertenecen. De hecho, este orden profano, en cuanto colectivo, sería siempre deficiente, pero debemos, no obstante, esforzarnos en que sea lo que debe ser; pues la justifica evangélica requiere por sí el penetrarlo todo, el apoderarse de todo, el descender a lo más profundo del mundo.
Puede advertirse que este principio evangélico se ha traducido y manifestado progresivamente en los hechos, y su proceso de realización aún no está terminado.
Tales observaciones nos hacen comprender mejor la significación de ese nuevo estilo de santidad, de esa nueva etapa en la santificación de lo profano, de la que hablábamos antes.
Agreguemos que ese estilo, por afectar a la espiritualidad misma, habrá de tener, sin duda, caracteres particulares propiamente espirituales –por ejemplo, una insistencia sobre la simplicidad, sobre el valor de las vías ordinarias, sobre aquél rasgo específico de la perfección cristiana, de ser la perfección no de un atletismo estoico de virtud, sino de un amor entre dos personas, la persona creada y la Persona Divina; y, finalmente, sobre la ley de descendimiento del Amor increado a las profundidades de lo humano, para transfigurarlo sin aniquilarlo (de lo que hemos hablado en el capítulo precedente); ciertos santos de la edad contemporánea parecen haberse encargado de hacernos presentir la importancia de estos caracteres. Entra también en el orden de las cosas el que no sea en la vida profana, sino en ciertas almas ocultas al mundo (unas viviendo en el mundo, otras en lo alto de las más elevadas torres de la cristiandad, es decir, en las Órdenes más altamente contemplativas), donde comienza a aparecer ese nuevo estilo y ese nuevo impulso de espiritualidad, que desde allí ha de extenderse por la vida profana y temporal.