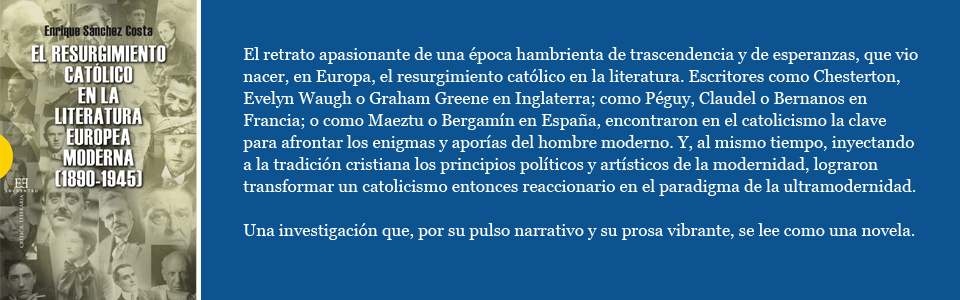Reseña de Aquilino Duque en ABC: «Entre la cristiandad y la modernidad»
(Aquilino Duque es escritor, y ha recibido el premio Nacional de Literatura, el Premio Leopoldo Panero y el Premio Fastenrath. Ha sido finalista del Premio Nadal)
«Un atardecer romano en la plaza del Pópulo Max Aub le decía a Rafael Alberti que todas las guerras eran guerras de religión. Aunque Max no entró en detalles, no creo que exceptuara la guerra de España, en la que ellos participaron a fondo. La guerra es el fin al que tienden los movimientos de vanguardia de la Modernidad, cuya razón de ser es la ruptura con la tradición y sus valores, y de estos valores, pocos tan explícitos como los religiosos. La ruptura con la tradición es el denominador común de los movimientos revolucionarios, y justamente la Edad Contemporánea, la Modernidad o como se le quiera llamar, da comienzo con la Revolución Francesa. Es desde ese momento cuando da en llamarse Civilización Occidental lo que hasta entonces se denominaba Cristiandad, una Cristiandad por cierto en la que no faltaron guerras de religión. El Trono y el Altar son, más que símbolo, el baluarte de esa tradición contra el que embisten los romanticismos, las bohemias, las vanguardias, avanzadillas de organizaciones políticas deseosas de implantar un orden nuevo, de obrar una redención laica en el reino de lo inmanente. Eso explica que sea con una Introducción sobre el dadaísmo como se abre El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890-1945) de don Enrique Sánchez Costa, Profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo (República Dominicana), versión abreviada de una tesis galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra.
No hay una revolución que no desencadene una guerra civil.Todos esos movimientos han participado por activa o por pasiva en las turbulencias de que la Modernidad no se ha privado ciertamente, y todos en diversa medida han formado en las filas de ese Anticristo que han mencionado pensadores contemporáneos tan diversos como Benedetto Croce, Jacques Maritain o Carl Schmitt. Según Schmitt, frente a ese Anticristo siempre se ha levantado en cada etapa de la Historia desde el comienzo de la Era Cristiana lo que San Pablo llama katechon en la segunda carta a los Tesalonicenses. De todos los valladares alzados frente al Anticristo el más permanente de todos ha sido el Altar, o sea la Iglesia de Roma, en guardia permanente frente al Príncipe de este Mundo, y eso tal vez explique la reacción de muchos escritores europeos de nota sobre los que versa la tesis susodicha. Muchos de esos autores son conversos y más de uno ha arrastrado nostalgias o remordimientos en la más benévola de las hipótesis o, en otra no menos benévola, han conservado vestigios de sus anteriores avatares o bien, y esto es ya más grave, han acabado por servir a dos señores. Desde el “viejo profesor” que dijo que “Dios nunca abandona a un buen marxista” hasta cierto alcalde ex numerario del Opus Dei que me anunció muy ufano su propósito de oficiar el enlace civil de dos personas del mismo sexo en un acto de “caridad cristiana”, no faltan en nuestro tiempo los ejemplos de capitulación ante los enemigos del alma, no muy distintos de las componendas de algunos de los intelectuales mejor parados en este valioso ensayo, como Bernanos o el propio Maritain. A Bernanos ya se ocupó Simone Weil de darle la réplica adecuada, y en cuanto a Maritain, se la dio él mismo en su gran libro Le paysan de la Garonne. Y es que en ese libro impagable Maritain establece una distinción entre tenderle la mano al mundo o arrodillarse ante él, cosa que a mi juicio hicieron ellos al tomar partido en la guerra española contra la Cruzada, dicho sea en la terminología vaticana de la época. “…importa ante todo destacar, – escribe el campesino del Garona – que el modernismo desenfrenado de hoy es irremediablemente ambivalente. Tiende por naturaleza, por más que lo niegue, a arruinar la fe cristiana, sí; hace todo lo posible para vaciarla de todo contenido.” Y es que un mundo de espaldas a toda trascendencia que propone al hombre una redención inmanente, lo que hace es sustituir la Parusía por la utopía, una utopía que Marx remitía ad calendas graecas, pero que algún jesuita como el “humano impaciente” P. Díez-Alegría no tenía empacho en dar por alcanzada en los países de obediencia soviética. No sé si los antecedentes de este embeleso del clero de la Modernidad, regular, secular y laico sin distinción, están en La iglesia quemada, el artículo que el poeta Juan Maragall escribió a raíz de la Semana Trágica de Barcelona en el que lo único que le falta es darles las gracias a los incendiarios.
Maritain recuerda haberle dicho a Jean Cocteau que hay que tener la mente dura y el corazón tierno, para concluir poniéndose en guardia frente a las mentes blandas en el diálogo ecuménico. Cuando él escribía no había aparecido el llamado pensamiento blando, hoy dominante en Occidente, un pensamiento abierto a las “utopías negativas” en las que José Luis Aranguren, más realista pero no menos iluso que Díez-Alegría, cifraba sus esperanzas de una “nueva remoralización”. A esas “utopías negativas” – pacifismo, ecologismo, feminismo, nacionalismo-, no creo que se les haga ascos en la Pompeu Fabra, sobre todo a la última, y a eso quiero atribuir la tendenciosidad de algunos juicios de valor en una obra tan valiosa, repito, tan bien escrita, tan urdida y documentada. Y es que en la parte III del libro dedicada a España, tal vez la menos estudiada de las tres, se toman por su valor nominal muchos postulados, como el del catolicismo renovador de Cruz y Raya que acabaría desembocando en lo que alguna vez he llamado el catolicomunismo de Bergamín, y no deja de chocarme la indulgencia hacia algunos de esta cuerda y el rigor hacia otros como Eugenio d´Ors, que no tenía a la edad en que vivió los sucesos mucha necesidad de “hacer carrera”. También hay alguna afirmación gratuita cuando, al reproducir un texto de Gabriel Celaya sobre las tertulias de escritores de opuestas tendencias políticas en los sótanos del Lyon d’Or, se afirma que esa convivencia de intelectuales bajo la República no volvería a darse en España hasta los tiempos de la Transición democrática, cuando al autor le faltaban diez años para nacer. No es esa mi experiencia en los años transcurridos desde 1951 hasta 1975, cuando todo empezó a romperse, sobre todo en Barcelona, en aquella Barcelona de los años 60, que era la segunda capital de España y a veces parecía la primera.
No es posible resumir en un artículo la riqueza de un libro tan estimulante, al que no se haría justicia si no se destacara una y otra vez, no ya el rigor de la investigación y la riqueza de datos reveladores, sino la voluntad de estilo. Sánchez Costa tiene la cortesía de la amenidad y se lee con placer y sin esfuerzo. También con emoción, como en el estudio tan poliédrico y tan diáfano que hace de un gran poeta tan hermético como Gerald Manley Hopkins, por ejemplo. Sánchez Costa es muy joven y verá cosas que otros no veremos ya, y no sería el primero en volver al cabo de los años sobre sus primeros pasos. A esa edad se dan tropiezos, pero ninguno de mala fe. Nunca es tarde, como demuestra el propio Maritain, ese Maritain que cita a Chesterton cuando dice que “La Iglesia Católica es la única que le ahorra al hombre la esclavitud degradante de ser un hijo de su tiempo”, y al Apóstol de los Gentiles que dijo Nolite conformare huic saeculo. (No os acomodéis a los criterios de este mundo) (Romanos, 12,2)».
(Publicada por Aquilino Duque en la Tercera de ABC, 07/VIII/2014).
Reseña en el suplemento Alfa y Omega
«En un siglo, la poesía francesa ha rehecho la experiencia de todo el paganismo y ha pasado, de los sueños salvajes de la Revolución y del romanticismo, al nihilismo, al materialismo y a la completa desesperación». Así describe Paul Claudel la cultura francesa en el cambio de siglo, aunque el diagnóstico se podría extender hasta el trauma colectivo de la Gran Guerra. Frente a eso, no fueron pocos -empezando por varios poetas malditos– quienes encontraron en la Iglesia católica respuesta y consuelo. En El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890-1945) (Ediciones Encuentro), Enrique Sánchez Costa presenta cómo fue, en Francia, Inglaterra y España, este fenómeno ignorado por el paradigma historiográfico y literario actual.
En comparación con el revival inglés que ya describió Joseph Pearce, el francés resulta más turbulento, más marcado por las limitaciones humanas, por el malogramiento de algunas conversiones, por el conflicto que supuso para muchos de sus protagonistas la atracción homosexual, e incluso por el escándalo político.
Es el retrato de una época fascinante, en el que conviven las vanguardias y el redescubrimiento del pensamiento tomista. Este renacimiento católico alcanzó, de una forma u otra, a toda la sociedad del momento. Basta pensar en la relevancia que tuvieron iniciativas como la Nouvelle Revue Française y la colección Le Roseau d’Or, que no eran confesionalmente católicas, pero aglutinaron a muchos conversos del entorno de Claudel y Jacques Maritain. El pensamiento de este último influyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia cristiana europea, y en el Concilio Vaticano II. Este fenómeno fue también una oportunidad de maduración para la Iglesia, que vio cómo asumían el protagonismo los laicos, muchos de ellos conversos, y con más sensibilidad artística que los escritores canónicos -hoy olvidados- de décadas anteriores.
Con todo, lo más atractivo del libro de Sánchez Costa es descubrir el entramado de amistades y relaciones que fue el sustrato de este fenómeno. Como dijo Gabriel Marcel sobre su conversión, «uno va a Dios a través del hermano. He conocido a personas en las que sentía la realidad de Cristo tan viviente, que no me era posible dudar». Amistades de las de antes, alimentadas, por ejemplo, en los encuentros que hicieron «del modesto hogar [de los Maritain] uno de los centros de vida espiritual más fecundos de Francia e incluso de Europa»; y plasmadas por algunos de los mejores escritores de la época en cartas escritas a corazón abierto.
«He sufrido tanto en los últimos meses -le escribía en una de ellas Francis Jammes a Claudel- que la plegaria sola me consuela. Claudel, necesito a Dios. Quizá un día le escriba sobre ello. Tengo el hambre de que usted me hablaba». Y la respuesta: «¡Cómo desearía ser un santo para hablarle, querido amigo, y para decirle palabras santas, graves y consoladoras! En lugar de ello, no soy sino un pecador y un escritor ridículo».
(Alfa y Omega, M.M.L., nº 885, 12-VI-2014, p. 25. Pdf: Alfa y Omega. El resurgimiento del catolicismo).
Reseña en Aceprensa
«Los escritores europeos como Bergamín y Unamuno, Green y Claudel, Waugh y Chesterton, fuero intelectuales apasionados y controvertidos. En vez de eludir como engorroso su juicio sobre la Iglesia y Dios, estos formaron parte de su suelo nutricio y fueron claves para interpretar su tiempo. Unos son conversos y otros renovaron un catolicismo tradicionalista. Sánchez Costa elige el periodo comprendido entre 1890 y 1945 para destacar a muchos de esos novelistas intelectuales con un ritmo ágil y gran densidad de pensamiento; muy distinto, por tanto, a los volúmenes de Charles Moeller».
(Aceprensa, «Selección de libros: no ficción», 15/VII/2014).
Revistas académicas y culturales en las que se ha reseñado
Susana Miró, Relectiones. Revista interdisciplinar de Filosofía y Humanidades. Noviembre de 2014, nº 1, pp. 165-167.
Carlos Eymar, El Ciervo, Febrero de 2015.
Pablo Blanco, Scripta Theologica. Agosto de 2015, vol. 47, p. 545.
Sílvia Coll-Vinent, Anuari Trilcat, nº 5, 2015, pp. 79-82.
Ignacio Olábarri, Memoria y Civilización, nº 18, 2015, pp. 279-285.
Entrevistas
En castellano
¿Cuál es la tesis de su libro El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890-1945)?
El libro recorre la historia intelectual de un fenómeno sorprendente, pero verídico: desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial el catolicismo se hizo presente, de modo notorio, en la literatura y la cultura europea.
¿Por qué lo califica de algo sorprendente? ¿No era Europa, por entonces, mayoritariamente católica
Estadísticamente sí. Pero la realidad, sobre todo en el mundo intelectual, era muy diferente. Para empezar, muchos países de Europa, como Inglaterra, habían abrazado siglos atrás la Reforma protestante, y los católicos allí eran una minoría. Pero incluso en países tradicionalmente católicos, como Francia, la Ilustración y el positivismo del siglo XIX habían desplazado el catolicismo hacia los márgenes de la cultura.
A finales del siglo XIX imperaba en Europa una concepción materialista, abanderada por Darwing, Marx, Comte o Durkheim. Lo que importaba era la herencia biológica y social de cada individuo y sociedad, los poderes económicos que la regían, el progreso ilimitado que traerían la razón y la ciencia. La espiritualidad se equiparaba a menudo con la superstición y el atraso intelectual…
¿Qué fracturó esa coraza materialista que, según usted, se imponía entonces en la cultura europea?
El materialismo, con su visión roma y horizontal de la realidad, comenzó a contrariar a muchos artistas e intelectuales europeos. Lo expresaba muy bien el pintor Kandinsky en 1911: “Nuestra alma, que después de un largo período materialista se encuentra aún en los comienzos del despertar, contiene gérmenes de la desesperación, de la falta de fe, de la falta de meta y de sentido. Todavía no ha pasado toda la pesadilla de las ideas materialistas que convirtieron la vida del universo en un penoso juego sin sentido”.
Muchos artistas e intelectuales, que veían que el ser humano era equiparado a un animal, y que el progreso tecnológico llevaba a la autodestrucción (Primera Guerra Mundial), trataron de alcanzar alguna esperanza. Y la encontraron a través de caminos muy diversos: unos, en el culto del arte por el arte (que redimiría de una vida grisácea); otros, en espiritualidades heterodoxas (como el gnosticismo, la teosofía o el espiritismo), que ofrecían escapatorias al mundo conocido; otros, en utopías sociales transformadoras de la sociedad (eugenesia) o en movimientos políticos radicales, como el comunismo ruso, el fascismo italiano o el nazismo alemán. Y otros, como los escritores estudiados, en la Iglesia y el pensamiento católico.
¿Qué atrajo a esos intelectuales a la Iglesia católica?
En un momento en que el individualismo había atomizado la sociedad, encontraron en la Iglesia una comunidad; una comunidad de fe, pero también de sentimientos, de hermandad. En el mundo caótico y relativista en el que vivían, hallaron en la Iglesia un orden, tanto interior como exterior, un islote que resistía las tempestades ideológicas. Encontraron allí un hogar metafísico, un ideal, un horizonte y un sentido vital; una meta y una esperanza que guiara sus vidas. Descubrieron una tradición de pensamiento antigua, pero al mismo tiempo novedosa. Y, desde el punto de vista místico, conocieron a Jesucristo, que amaba incondicionalmente y que era el ser más digno de amor.
¿Y, a su vez, qué aportaron esos intelectuales al pensamiento católico?
Su atracción por el catolicismo no estuvo reñida con una crítica profunda, pero constructiva, de algunas derivaciones históricas del pensamiento católico. Muchos autores de este resurgimiento católico, como Patmore, Chesterton, Péguy, Maritain, Bernanos o Maeztu, en contra de importantes corrientes de pensamiento católico, afirmaron que el trabajo no era –como se había afirmado durante siglos– un castigo o una mera necesidad de subsistencia, sino una vocación, una llamada divina a transformar el mundo y a dar gloria a Dios a través de esa “creación”.
Que el matrimonio no era en absoluto desdeñable, sino una vocación divina, un excelente camino de santificación, de realización y florecimiento personal. Que el sexo, en consecuencia, no era algo malo, sino una manifestación corporal, un gesto privilegiado del amor esponsal: imagen del amor que Dios profesa a sus hijos. Que el “mundo”, en general, y el placer en particular, no era algo menospreciable; que era la vida ordinaria el lugar prioritario de realización personal y, al mismo tiempo, de encuentro con Dios. Eran ideas entonces originales y novedosas, pero que serían décadas después asumidas y amplificadas por la Iglesia en su Concilio Vaticano II.
¿Qué podría responder a quien pensara que ese fenómeno que describe en su libro poco tiene que ver con las preocupaciones del mundo actual?
Que, de hecho, el panorama que vivieron estos escritores y el actual, se asemejan en muchas cosas. En ambos casos el trasfondo cultural era de incertidumbre metafísica (relativismo, nihilismo); en ambos casos encontramos una crisis de valores que afecta a todos los ámbitos de la existencia humana; y en ambos casos se producen reacciones similares para tratar de superar esa crisis.
¿No clamaban Mussolini, Hitler o José Antonio Primo de Rivera contra la democracia liberal y sus privilegiados, contra los extranjeros (judíos) o contra determinados sectores de la población (comunistas, capitalistas)? ¿No hacen algo parecido movimientos políticos actuales, como Podemos en España, Le Front National en Francia o el Partido de la Libertad de Austria? ¿No se exalta también hoy el nacionalismo? ¿No vemos hoy un renacimiento de las espiritualidades heterodoxas y orientales? ¿No se aferran muchos a la cultura como a una tabla salvadora en medio de la tormenta? Los parecidos son múltiples. Y es clave conocer la historia, con el fin de no retomar los caminos sin salida; y, en su lugar, ahondar en los senderos espirituales que aportaron más luz, más amor y esperanza.
Para terminar, ¿podría recomendarnos dos lecturas de autores que aparecen en su libro?
Entre los ensayistas y biógrafos, recomendaría sin duda a G. K. Chesterton (publicado magníficamente por Acantilado). En cuanto a las novelas, me decantaría por la obra maestra de Evelyn Waugh: Retorno a Brideshead (Tusquets Ediciones).
(Entrevista realizada por Enrique Chuvieco para Aleteia, 4/VIII/2014).
En italiano
Qual è la tesi del suo libro El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890-1945)?
Il libro ripercorre la storia intellettuale di un fenomeno sorprendente, ma veritiero: dalla fine del XIX secolo alla fine della II Guerra Mondiale, il cattolicesimo è stato presente, in modo notorio, nella letteratura e nella cultura europea.
Perché la ritiene una cosa sorprendente? All’epoca l’Europa non era a maggioranza cattolica?
Statisticamente sì, ma la realtà, soprattutto nel mondo intellettuale, era molto diversa. Per cominciare, molti Paesi europei come l’Inghilterra avevano abbracciato secoli prima la Riforma protestante, e i cattolici lì erano una minoranza. Anche in Paesi tradizionalmente cattolici come la Francia, però, l’Illuminismo e il positivismo del XIX secolo avevano relegato il cattolicesimo ai margini della cultura.
Alla fine del XIX secolo vigeva in Europa una concezione materialista, di cui erano portabandiera Darwin, Marx, Comte o Durkheim. Ciò che contava era l’eredità biologica e sociale di ogni individuo e ogni società, i poteri economici che la reggevano, il progresso illimitato che avrebbero portato la ragione e la scienza. La spiritualità era spesso paragonata alla superstizione e all’arretratezza intellettuale…
Cosa ha spezzato questa corazza materialista che a suo avviso si imponeva allora nella cultura europea?
Il materialismo, con la sua visione orizzontale della realtà, ha iniziato a contrariare molti artisti e intellettuali europei. Lo ha espresso molto bene il pittore Kandinsky nel 1911: “La nostra anima, che dopo un lungo periodo materialista si trova ancora all’inizio del risveglio, contiene germi di disperazione, di mancanza di fede, di mancanza di meta e di senso. Non è ancora passato tutto l’incubo delle idee materialiste che hanno trasformato la vita dell’universo in un penoso gioco senza senso”.
Molti artisti e intellettuali, che vedevano che l’essere umano veniva paragonato a un animale e che il progresso tecnologico portava all’autodistruzione (I Guerra Mondiale), hanno cercato di raggiungere qualche speranza. E l’hanno trovata attraverso vie molto diverse: alcuni nel culto dell’arte per l’arte (che avrebbe redento da una vita grigia), altri in spiritualità eterodosse (come lo gnosticismo, la teosofia o lo spiritismo), che offrivano scappatoie dal mondo conosciuto; altri ancora in utopie sociali trasformatrici della società (eugenetica) o in movimenti politici radicali, come il comunismo russo, il fascismo italiano o il nazismo tedesco. Altri, come gli scrittori studiati, nella Chiesa e nel pensiero cattolico.
Cosa ha attirato questi intellettuali verso la Chiesa cattolica?
In un momento in cui l’individualismo aveva atomizzato la società, hanno trovato nella Chiesa una comunità; una comunità di fede, ma anche di sentimenti, di fratellanza. Nel mondo caotico e relativista in cui vivevano, hanno trovato nella Chiesa un ordine, sia interiore che esteriore, un isolotto che resisteva alle tempeste ideologiche. Vi hanno trovato una dimora metafisica, un ideale, un orizzonte e un senso vitale; una meta e una speranza che guidassero la loro vita. Hanno scoperto una tradizione di pensiero antica ma allo stesso tempo innovativa. E dal punto di vista mistico hanno conosciuto Gesù Cristo, che amava incondizionatamente ed era l’essere più degno di amore.
E a loro volta, cosa hanno apportato questi intellettuali al pensiero cattolico?
La loro attrazione per il cattolicesimo non era esente da una critica profonda, ma costruttiva, di alcune derive storiche del pensiero cattolico. Molti autori di questa rinascita cattolica, come Patmore, Chesterton, Péguy, Maritain, Bernanos o Maeztu, contrariamente a importanti correnti di pensiero cattolico, hanno affermato che il lavoro non era – come si era detto per secoli – un castigo o una mera necessità di sussistenza, ma una vocazione, una chiamata divina a trasformare il mondo e a glorificare Dio attraverso quella “creazione”.
Hanno detto che il matrimonio non era da disdegnare, ma una vocazione divina, un eccellente cammino di santificazione, di realizzazione e fioritura personale. Che il sesso, di conseguenza, non era qualcosa di negativo, ma una manifestazione corporea, un gesto privilegiato dell’amore sponsale: immagine dell’amore che Dio professa ai suoi figli. Che il “mondo” in generale, e il piacere in particolare, non era da disdegnare; che la vita ordinaria era il luogo prioritario della realizzazione personale, e allo stesso tempo di incontro con Dio. Erano idee allora originali e innovative, ma che decenni dopo sarebbero state assunte e amplificate dalla Chiesa nel suo Concilio Vaticano II.
Cosa potrebbe rispondere a chi pensa che questo fenomeno che descrive nel suo libro abbia poco a che vedere con le preoccupazioni del mondo attuale?
Che di fatto il panorama che hanno vissuto questi scrittori e quello attuale si assomigliano in molti aspetti. In entrambi i casi lo sfondo culturale era di incertezza metafisica (relativismo, nichilismo); in entrambi i casi troviamo una crisi di valori che interessa tutti gli ambiti dell’esistenza umana, e in entrambi i casi si verificano reazioni simili per cercare di superare quella crisi.
Mussolini, Hitler o José Antonio Primo de Rivera non si scagliavano contro la democrazia liberale e i suoi privilegiati, contro gli stranieri (ebrei) o determinati settori della popolazione (comunisti, capitalisti)? Non fanno qualcosa di simile alcuni movimenti politici attuali come Podemos in Spagna, Le Front National in Francia o il Partito della Libertà in Austria? Non si esalta anche oggi il nazionalismo?
Oggi non assistiamo forse a una rinascita delle spiritualità eterodosse e orientali? Molti non si aggrappano alla cultura come a una zattera in mezzo alla tempesta? Le similitudini sono tante. Ed è fondamentale conoscere la storia, per non riprendere le strade senza uscita, addentrandosi invece nei sentieri spirituali che hanno apportato più luce, più amore e più speranza.
Per finire, potrebbe raccomandarci due letture di autori che appaiono nel suo libro?
Tra i saggisti e biografi, raccomanderei senza dubbio G. K. Chesterton. Quanto ai romanzi, mi soffermerei sul capolavoro di Evelyn Waugh, Ritorno a Brideshead.
(Traducción italiana de Roberta Sciamplicotti, para Losai.eu, de la entrevista realizada por Enrique Chuvieco, 6/VIII/2014).