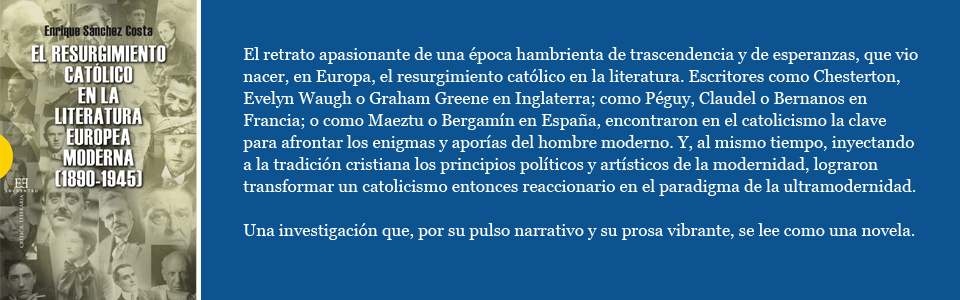Inicio » Otros ensayos
Archivo de la categoría: Otros ensayos
Orthodoxy (Chesterton)
G. K. Chesterton en 1912
G. K. Chesterton: Orthodoxy (1908)
(Fragmentos)
I have often had a fancy for writing a romance about an English yachtsman who slightly miscalculated his course and discovered England under the impression that it was a new island in the South Seas. […]
If a man says that extinction is better than existence or blank existence better than variety and adventure, then he is not one of the ordinary people to whom I am talking. If a man prefers nothing I can give him nothing. […]
The man from the yacht thought he was the first to find England; I thought I was the first to find Europe. I did try to found a heresy of my own; and when I had put the last touches to it, I discovered that it was orthodoxy. […]
If you consulted your business experience instead of your ugly individualistic philosophy, you would know that believing in himself is one of the commonest signs of a rotter. […]
He is the more logical for losing certain sane affections. Indeed, the common phrase for insanity is in (221) this respect a misleading one. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason. […]
The Christian is quite free to believe that there is a considerable amount of settled order and inevitable development in the universe. But the materialist is not allowed to admit into his spotless machine the slightest speck of spiritualism or miracle. […]
Now it is the charge against the main deductions of the materialist that, right or wrong, they gradually destroy his humanity; I do not mean only kindness, I mean hope, courage, poetry, initiative, all that is human. […]
We may say in summary that it [insanity] is reason used without root, reason in the void. […]
The modern world is full of the old Christian virtues gone mad. […]
There is a thought that stops thought. That is the only thought that ought to be stopped. That is the ultimate evil against which all religious authority was aimed. It only appears at the end of decadent ages like our own: and already Mr. H. G. Wells has raised its ruinous banner; he has written a delicate piece of scepticism called «Doubts of the Instrument.» In this he questions the brain itself, and endeavours to remove all reality from all his own assertions, past, present, and to come. But it was against this remote ruin that all the military systems in religion were originally ranked and ruled. The creeds and the crusades, the hierarchies and the horrible persecutions were not organized, as is ignorantly said, for the suppression of reason. They were organized for the difficult defence of reason. […]
To sum up our contention so far, we may say that the most characteristic current philosophies have not only a touch of mania, but a touch of suicidal mania. The mere questioner has knocked his head against the limits of human thought; and cracked it. This is what makes so futile the warnings of the orthodox and the boasts of the advanced about the dangerous boyhood of free thought. What we are looking at is not the boyhood of free thought; it is the old age and ultimate dissolution of free thought. […]
Tradition is only democracy extended through time. It is trusting to a consensus of common human voices rather than to some isolated or arbitrary record.
Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to the small and arrogant oligarchy of those who merely happen to be walking about. All democrats object to men being disqualified by the accident of birth; tradition objects to their being disqualified by the accident of death. […]
This elementary wonder, however, is not a mere fancy derived from the fairy tales; on the contrary, all the fire of the fairy tales is derived from this. Just as we all like love tales because there is an instinct of sex, we all like astonishing tales because they touch the nerve of the ancient instinct of astonishment. […]
In fairyland there had been a real law; a law that could be broken, for the definition of a law is something that can be broken. […]
Life is not only a pleasure but a kind of eccentric privilege. […]
I will roughly recapitulate them now. I felt in my bones; first, that this world does not explain itself. It may be a miracle with a supernatural explanation; it may be a conjuring trick, with a natural explanation. But the explanation of the conjuring trick, if it is to satisfy me, will have to be better than the natural explanations I have heard. The thing is magic, true or false. Second, I came to feel as if magic must have a meaning, and meaning must have some one to mean it. There was something personal in the world, as in a work of art; whatever it meant it meant violently. Third, I thought this purpose beautiful in its old design, in spite of its defects, such as dragons. Fourth, that the proper form of thanks to it is some form of humility and restraint: we should thank God for beer and Burgundy by not drinking too much of them. We owed, also, an obedience to whatever made us. And last, and strangest, there had come into my mind a vague and vast impression that in some way all good was a remnant to be stored and held sacred out of some primordial ruin. Man had saved his good as Crusoe saved his goods: he had saved them from a wreck. All this I felt and the age gave me no encouragement to feel it. And all this time I had not even thought of Christian theology. […]
My acceptance of the universe is not optimism, it is more like patriotism. It is a matter of primary loyalty. The world is not a lodging-house at Brighton, which we are to leave because it is miserable. It is the fortress of our family, with the flag flying on the turret, and the more miserable it is the less we should leave it. The point is not that this world is too sad to love or too glad not to love; the point is that when you do love a thing, its gladness is a reason for loving it, and its sadness a reason for loving it more. […]
Christianity came into the world firstly in order to assert with violence that a man had not only to look inwards, but to look outwards, to behold with astonishment and enthusiasm a divine company and a divine captain. The only fun of being a Christian was that a man was not left alone with the Inner Light, but definitely recognized an outer light, fair as the sun, clear as the moon, terrible as an army with banners. […]
I never read a line of Christian apologetics. I read as little as I can of them now. It was Huxley and Herbert Spencer and Bradlaugh who brought me back to orthodox theology. They sowed in my mind my first wild doubts of doubt. […]
Everywhere the creed made a moderation out of the still crash of two impetuous emotions. […]
By defining its main doctrine, the Church not only kept seemingly inconsistent things side by side, but, what was more, allowed them to break out in a sort of artistic violence otherwise possible only to anarchists. […]
Christianity sought in most of these cases to keep two colours coexistent but pure. It is not a mixture like russet or purple; it is rather like a shot silk, for a shot silk is always at right angles, and is in the pattern of the cross. […]
This is what I have called guessing the hidden eccentricities of life. This is knowing that a man’s heart is to the left and not in the middle. This is knowing not only that the earth is round, but knowing exactly where it is flat. Christian doctrine detected the oddities of life. It not only discovered the law, but it foresaw the exceptions. […]
It is always simple to fall; there are an infinity of angles at which one falls, only one at which one stands. To have fallen into any one of the fads from Gnosticism to Christian Science would indeed have been obvious and tame. But to have avoided them all has been one whirling adventure; and in my vision the heavenly chariot flies thundering through the ages, the dull heresies sprawling and prostrate, the wild truth reeling but erect. […].
Therefore for all intelligible human purposes, for altering things or for keeping things as they are, for founding a system for ever, as in China, or for altering it every month as in the early French Revolution, it is equally necessary that the vision should be a fixed vision. […]
The main point of Christianity was this: that Nature is not our mother: Nature is our sister. We can be proud of her beauty, since we have the same father; but she has no authority over us; we have to admire, but not to imitate. This gives to the typically Christian pleasure in this earth a strange touch of lightness that is almost frivolity. […]
I had said, «The ideal must be fixed,» and the Church had answered, «Mine is literally fixed, for it existed before anything else.» I said secondly, «It must be artistically combined, like a picture»; and the Church answered, «Mine is quite literally a picture, for I know who painted it.» Then I went on to the third thing, which, as it seemed to me, was needed for an Utopia or goal of progress. And of all the three it is infinitely the hardest to express. Perhaps it might be put thus: that we need watchfulness even in Utopia, lest we fall from Utopia as we fell from Eden. […]
Christianity spoke again and said: «I have always maintained that men were naturally backsliders; that human virtue tended of its own nature to rust or to rot; I have always said that human beings as such go wrong, especially happy human beings, especially proud and prosperous human beings. This eternal revolution, this suspicion sustained through centuries, you (being a vague modern) call the doctrine of progress. If you were a philosopher you would call it, as I do, the doctrine of original sin. You may call it the cosmic advance as much as you like; I call it what it is—the Fall». […]
I could never conceive or tolerate any Utopia which did not leave to me the liberty for which I chiefly care, the liberty to bind myself. Complete anarchy would not merely make it impossible to have any discipline or fidelity; it would also make it impossible to have any fun. […] But again I seem to hear, like a kind of echo, an answer from beyond the world. «You will have real obligations, and therefore real adventures when you get to my Utopia. But the hardest obligation and the steepest adventure is to get there». […]
In short, we found that the only logical negation of oligarchy was in the affirmation of original sin. So it is, I maintain, in all the other cases. […]
In so far as we desire the definite reconstructions and the dangerous revolutions which have distinguished European civilization, we shall not discourage the thought of possible ruin; we shall rather encourage it. If we want, like the Eastern saints, merely to contemplate how right things are, of course we shall only say that they must go right. But if we particularly want to MAKE them go right, we must insist that they may go wrong. […]
The last chapter has been concerned with the contention that orthodoxy is not only (as is often urged) the only safe guardian of morality or order, but is also the only logical guardian of liberty, innovation and advance. If we wish to pull down the prosperous oppressor we cannot do it with the new doctrine of human perfectibility; we can do it with the old doctrine of Original Sin. […]
Christianity is a superhuman paradox whereby two opposite passions may blaze beside each other. The one explanation of the Gospel language that does explain it, is that it is the survey of one who from some supernatural height beholds some more startling synthesis. […]
But the Christian Church was the last life of the old society and was also the first life of the new. She took the people who were forgetting how to make an arch and she taught them to invent the Gothic arch. In a word, the most absurd thing that could be said of the Church is the thing we have all heard said of it. How can we say that the Church wishes to bring us back into the Dark Ages? The Church was the only thing that ever brought us out of them. […]
If it comes to human testimony there is a choking cataract of human testimony in favour of the supernatural. If you reject it, you can only mean one of two things. You reject the peasant’s story about the ghost either because the man is a peasant or because the story is a ghost story. That is, you either deny the main principle of democracy, or you affirm the main principle of materialism— the abstract impossibility of miracle. You have a perfect right to do so; but in that case you are the dogmatist. It is we Christians who accept all actual evidence—it is you rationalists who refuse actual evidence being constrained to do so by your creed. […]
The man who lives in contact with what he believes to be a living Church is a man always expecting to meet Plato and Shakespeare to-morrow at breakfast. He is always expecting to see some truth that he has never seen before. […]
Orthodoxy makes us jump by the sudden brink of hell; it is only afterwards that we realise that jumping was an athletic exercise highly beneficial to our health. It is only afterwards that we realise that this danger is the root of all drama and romance. […]
Joy, which was the small publicity of the pagan, is the gigantic secret of the Christian. […] There was something that He covered constantly by abrupt silence or impetuous isolation. There was some one thing that was too great for God to show us when He walked upon our earth; and I have sometimes fancied that it was His mirth. […]
El sentido reverencial del dinero (Maeztu)
Jueves negro, 1929. La multitud se agolpa afuera de Wall Street para conocer las cotizaciones.
Ramiro de Maeztu: «El sentido reverencial del dinero» (1933)
(ABC, 17/12/1933. En Maeztu: El sentido reverencial del dinero. Madrid: Ediciones Encuentro, 2013, pp. 27-30)
Me parece muy bien que don Julio Camba diga al señor Azaña que no se puede declarar de la noche a la mañana que España ha dejado de ser católica, y mejor todavía que reconozca que el catolicismo constituye, para los españoles, una segunda naturaleza, “nuestra actitud ante la vida, toda nuestra manera de ser y de sentir”, aunque quizá exagere un poco al decir “toda”; porque, por debajo del católico, hay en el español, y en el francés, y en el inglés, un hombre natural, que es el eterno Adán después de la caída.
Lo que no me parece ya tan bien, aunque tenga su parte de razón, es recordar, para demostrarlo, el lío que se armó entre nuestra grey literaria cuando tuve la ocurrencia de acuñar la frase relativa al “sentido reverencial del dinero”. Si no estuviera convencido de que nuestro pueblo es uno de los más inteligentes de la tierra, me hubiera maravillado entonces de que nuestros “intelectuales” fueran tan escasamente comprensivos; pero lo que faltó no fue la comprensión, sino la voluntad de comprender.
Fingieron entender mis colegas que lo que yo quería decir con esa frase era que al dinero se le debía reverencia, y nada estuvo más lejos de mi espíritu. El sentido reverencial del dinero no era sino la antítesis de su sentido sensual. Ello lo repetí lo suficiente para que no se confundiera. Y hasta creo recordar que lo ilustré con el ejemplo del niño que, en los tiempos de mi infancia, cuando las cosas estaban más baratas, al recibir cinco céntimos los traducía en diez caramelos de limón, y una peseta en doscientos, y un duro en mil, y a más no alcanzan las imaginaciones de los niños.
Pues ese mismo sentido sensual del dinero tiene el que se dice que diez mil pesetas son un automóvil, y cien mil un chalet, y un millón otra cosa que satisfaga igualemnte sus apetitos. Este sentido sensual del dinero no es, ciertamente, católico, sino del hombre natural que hay en nosotros. Pero es que, además del hombre natural, los espirituales llevan otro hombre dentro, y el sentido que del dinero ha de tener este otro hombre no puede ser ya el mismo que el del hombre natural.
Frente al sentido que tiene del dinero el hombre sensual medio, que dicen los franceses, y que es el que yo llamo natural, ha de alzarse el que tenga el hombre espiritual, que es también el reverencial o reverente, el cual ha de percibir también, y preferentemente, en el dinero el bien que con él puede hacerse, la libertad que con él pueda conquistarse, el poderío que permite alcanzar, a condición de que no se malgaste en satisfacciones puramente sensuales.
En suma, lo que significa el sentido reverencial del dinero es que nuestra actividad económica no debe separarse del resto de la vida, que es lo que hizo precisamente Adam Smith (por lo cual me parece hasta providencial que se llamase Adam), cuando dijo aquello de que no debemos esperar nuestra comida de la benevolencia del panadero, el carnicero o el lechero, sino de su egoísmo. Hay un problema moral en la inversión del dinero. No es indiferente que se gaste de un modo o de otro. No es lo mismo comprarse caramelos de limón que poner la peseta en una caja de ahorros o darla de limosna al pobre.
Y está claro que donde más se conoce si se posee o no el sentido reverencial del dinero es en la inversión que se hace de él cuando llega a la caja de ahorros o banco. Ahora se ha visto, por ejemplo, que los banqueros más ricos del mundo eran hombres sensuales, sin espíritu, sin visión, que lo prestaban al que inmediatamente les ofrecía mayores intereses, aunque careciese de verdaderas garantías. Así se explica que los norteamericanos hayan prestado a Alemania 30.000 millones de dólares, después de que la Gran Guerra originó la primera bancarrota de Alemania y después de que los Gobiernos alemanes se vieran obligados, a raíz del armisticio y de la invasión del Ruhr, a lanzar por el mundo sus marcos-papel, a fin de pagar con ellos el alimento que sus masas de población necesitaban.
El señor Camba supone que el sentido reverencial del dinero es una doctrina protestante, y que la reacción de nuestros escritores ante ella evidenció “que la España anticatólica demostraba llevar el catolicismo en la misma masa de la sangre”. Ahora bien: es muy cierto que la reacción de los anti-católicos (668) españoles ante ciertas doctrinas protestantes, tal como la de la superioridad de unas razas sobre otras, evidencia que, en efecto, llevan el catolicismo en la masa de la sangre, porque si nuestros anticatólicos no han sacado de la historia de Adán y Eva su creencia en la unidad del género humano, no sé de dónde habrán podido sacarla.
Pero el sentido reverencial del dinero no es doctrina protestante. Se practica corrientemente en mi país vascongado, y es lo que le ha permitido, al cabo de dos guerras civiles y con escasa riquezas naturales, convertirse en uno de los más ricos de España. También se puede ver actuar en ciertos sectores de la población catalana y valenciana, que son al mismo tiempo los más piadosos y los más ricos. Si viaja el señor Camba por el extranjero, se lo podrá encontrar en su máximo esplendor en la Liguria, donde Génova es al mismo tiempo la ciudad más rica de Italia y una de las más religiosas.
También lo hallará en el norte de Francia. Y si quiere ejemplo concluyente, se lo ofrecerá Bélgica, que es, entre los países industriales del mundo, el que menos ha padecido de la actual crisis, porque es al mismo tiempo uno de los más piadosos y de los más económicos. El espíritu de piedad, unido al de trabajo, produce la riqueza, lo mismo entre los países católicos que entre los protestantes. En cambio, el espíritu sensual conduce a la miseria en todos ellos.
Lo peor que se le puede ocurrir a un pueblo es decirse que el dinero se ha hecho redondo para que ruede. Es un proverbio grato a las gentes de vida alegre y a los ministros de las artes del lujo, pero donde abundan unas y otros es que ha habido riqueza, pero que se aproxima la miseria. Ése ha sido el refrán que ha tenido más circulación entre los pueblos de la América española. De ahí que por todos ellos haya pasado la riqueza sin detenerse más que por unos cuantos breves años.
Mientras los norteamericanos no quisieron oírlo, prosperaron. Pero cuando se dedicaron a vivir como si a cada uno de ellos le correspondieran más placeres que a media docena de pobres europeos, el resultado ha sido catastrófico. Ya ve el señor Camba que no hay nada en el espíritu español que se resista a entender lo del sentido reverencial del dinero. Basta un poco de buena voluntad.
«Crítica y milagro» (Sánchez Mazas)
Retrato de Rafael Sánchez Mazas en 1928
Rafael Sánchez Mazas: «Crítica y milagro» (1934)
(Cruz y Raya, 15/12/1934, nº 21, pp. 97-102)
No conviene afirmar de ligero que quienes hacen crítica nada hacen en política, religión e historia. Crítica quiere decir juicio, y sin crítica, ni se tiene juicio ni se es prudente y justo, sino ofuscado y apasionado. Desde luego, es difícil entender la teoría del juicio cuando se ha empezado por declarar la accidentalidad de la forma, porque, en buena escolástica, la forma es precisamente la que determina la calidad y extensión de los juicios y la relación clara del principio a la consecuencia, de modo que nada haya de sobreentendido, de equívoco o de engañoso desde la premisa mayor a la conclusión.
En toda Europa se ven ahora gentes —como algunas de la España de hoy— que no quieren críticas, pero tampoco milagros. Cristo nuestro Señor hacía críticas terribles de quienes todos saben y hacía milagros. Desde entonces, toda la historia humana ha girado en torno a estos dos polos, porque en torno a ellos el poder, el saber y el amor han producido su claridad y su construcción máximas.
En el Gran Teatro del Mundo, de Calderón, las claves supremas de la historia son la ley divina o juicio de Dios y la Eucaristía o milagro de Dios, que lo hace incesantemente de sí mismo. La posición de los hombres respecto a estas cosas es lo que determina la trascendencia y universalidad de la historia. El gran período de la Edad Moderna se llama hasta en los manuales laicos La Reforma y la Contrarreforma, porque con esas enunciaciones significamos la posición de los hombres respecto al valor de la crítica y al valor de los milagros. Desde Adán, y aun desde antes de Adán, desde Luzbel, estos han sido los polos esenciales de la historia, que empieza con un juicio y un milagro y acabará con otro juicio y otro milagro, porque estos son sus principios y fines.
Se quiere hoy una política, una historia y aun una religión antipoéticas y antiteológicas, en que no haya crítica de intelectuales, ni heroísmo de héroes, ni milagros de santos. “Milagritos, no”, solía decir un pobre caricaturista. Ahora son muchos los que repiten esto con listeza de café madrileño. Alardean de no tener inocencia, y se van volviendo así tan listos que se pasan de serlo. ¡Hombres de realidades, vaya!
Por extensión, la palabra milagro suele aplicarse a lo inesperado, extraordinario, sorprendente y traído por vías no usadas. Claro está que en historia no creer en las vías no usadas es no saber una palabra de lo que es la historia y tener un concepto chato del mundo, del hombre y de las leyes providenciales que nos rigen. Es lo característico de la tête bornée. Pero resulta que, como explicaba Goethe y habían explicado antes san Agustín y Bossuet, la historia no es más que historia religiosa, y no se explica por la razón, sino por la religión, o sea por lo que se sustenta con milagros de una manera permanente. Y lo mismo viene a decir Vico. Chesterton dice que el modo de entender el mundo es como milagro. Benedetto Croce añade que “en política un santo (esto es, un hombre de milagro), un héroe, un hombre sencillo y resuelto pueden lo que los políticos no pueden”. Hay una política llamada sensata, que se suele orientar contra estas tres cosas: contra la santidad, contra el heroísmo y contra la sencillez, que constituye, como dice San Juan Crisóstomo, “el ápice de la filosofía”. Hay gentes que echarían fuera del Compromiso de Caspe a san Vicente Ferrer para que no resolviese con milagros una grave crisis histórica. Son los mismos que procesaron y quemaron a Juana de Arco por haber defendido milagrosamente —y con milagros— la independencia y unidad del reino de Francia. La política era grande cuando los pueblos esperaban que las cosas se resolviesen con milagros, y cuando no creían en el Dios verdadero, como en Grecia y en Roma, con prodigios. La fe en la intervención sobrenatural ha sido el motor más poderoso de la civilización europea, o, como dice Hilario Belloc, “el alma de Europa”.
Por eso, aun en la acepción más vulgar e ignara hace daño a los oídos espirituales esa frase manida de los políticos: Yo no espero nada de milagros. Los católicos no deben decir nunca eso; porque si la palabra milagro no conserva en bocas católicas su santo y verdadero sentido, ¿en qué bocas lo conservará? La Inquisición del siglo XVI era muy escrupulosa con estas demasías de lenguaje, y al corregir tales abusos irreverentes de expresión velaba no sólo por la pureza de la fe, sino por la claridad de la razón y la transparencia del idioma. Es oscura y turbia la acepción despectiva de la voz milagro. Hace tan feo decir “no espero nada de milagros” como “no espero nada de las primaveras” o “no espero nada del amor y del sacrificio”. Detrás de ese modo de hablar suele haber caballeros de la Triste Figura —vueltos del revés—, o sea gentes listas, que donde hay gigantes sólo ven molinos, porque de las cosas gigantes, sobrehumanas y sobrenaturales de la religión y la historia quieren hacer molinos y molinillos prácticos para moler su harina.
Existe un aridísimo ambiente de política sociológica, que ya en muchos lugares y sectores se llama de derechas, donde ya los superfosfatos cuentan para la cosecha futura mucho más que la bendición de Dios nuestro Señor. Y, aquí, toda una cristiandad tradicional parece que se seca y se rompe, y ante esta rotura con un pasado de fe fuerte y sencilla, sólo nieblas y, al cabo, fango, sangre y lágrimas vemos para el futuro. Esa sequedad y esa aridez son las que traen los modos artificiales e insinceros. Y eso es lo que no reconduce a la unión. El arte de entender y de entenderse estriba en ser sencillo, sincero e ingenuo. Los que nada esperan de milagros —porque no quieren ser ingenuos— viven en un continuo apoyarse en lo exterior y utilitario, en un glacial y táctico echar cuentas de cosas y personas, lo cual les conduce, en la política, en la historia, en la vida civil y religiosa, a una desoladora platitud espiritual. Falta todo lo que es fuego, ardor y candor religiosos, y falta todo lo que es una íntima, profunda vida espiritual en la Iglesia Católica y en la religiosidad de la historia. Entonces no hay ojos luminosos, ni lengua franca, ni mano abierta para estrecharla fraternalmente con aquellos de la misma fe. Se llega a esa aridez incautamente en un principio, y después se persevera en ella con malicia, por servir a intereses creados y a la siembra del diablo. Se olvida lo que es esencial —dice Jaspers— por la solicitud exagerada hacia lo existencial, que casi siempre y de modo concreto se traduce «en ansia de lograr el poder a corto plazo». Para eso se sustituyen las grandes continuidades espirituales por múltiples tareas prácticas, burocráticas, publicitarias, utilitarias, reclamísticas. Al convertir en función el aparato más o menosgigantesco de una acción religiosa o política, la colectividad enrolada se va desprendiendo poco a poco de sus raíces sustantivas. Del pasado al futuro cuanto es permanente empieza entonces a carecer de validez, y sólo se vive para lo inmediato y actual. Nada ya se reitera con sentido profundo. ¿Qué fenómenos se producen por ese desprendimiento paulatino de las raíces sustantivas, por esa cancelación gradual del pasado y por ese avasallador predominio de lo existencial sobre lo esencial? Pues se produce, como ante todo desprendimiento de raíces, en primer lugar, la aridez.
Se produce la falta de conciencia de la unidad, con todos sus múltiples efectos para el territorio, para la historia, para el pueblo, para la religión, para la cultura (porque la ciencia de lo existencial es siempre fragmentaria, y sólo la de lo esencial unitaria). Se produce el triunfo de la mediocridad. Se produce el abuso de la habilidad y de la táctica. Se produce el hábito de los malos usos comerciales: la falsa amabilidad, el hacerse indispensable, el evitar polémicas que comprometan la razón social, el mentir algo sin excederse, el conducirse con modestia amanerada o con hinchado empaque según las ocasiones, y el recurrir según los casos a sentimentalismos o a promesas utilitarias… (vid Jaspers).
Finalmente, se produce con lógica implacable lo de no esperar de los milagros. Pues ¿qué cosa son los milagros? Son cosas que se desarrollan en el centro del ser. Son puertas o brechas del conocimiento, revelaciones del vínculo sustancial de todas las cosas con Dios y, por tanto, de la vida universal del mundo. Así se ha entendido el milagro de un Dios-Hombre crucificado. Como revelación, ventana, brecha y rasgadura del velo de la carne mortal, que muestra por ahí su unión con Dios. Por eso la ciencia que justifica los milagros es la ciencia unitaria de lo esencial: la Teología. Y la ciencia que niega los milagros es la ciencia fragmentaria de lo existencial, la típica ciencia fragmentaria del siglo XIX y la que con un mismo hecho biológico diferencial afirma separatismos y niega milagros. Todo procede del pecado original de escisión. He aquí el garlito en que ha hecho caer a ciertas gentes el palurdismo pretencioso de sus mentores en la adopción de los famosos métodos modernos y a la vez el irreligioso y torpe menosprecio por el alma tradicional de fondo popular y divino; santo heroico, sencillo, lleno de esperanza y estupor de milagros. ¡Famosos métodos! Quien siga el método platónico acabará por hacerse platónico. Quien caiga en la idolatría de unos métodos hechos para servir a la más deplorable ética-utilitaria de nuestro tiempo, caerá en ella. No concebirá ya, de manera clara, unidad ni milagro porque son como inseparables. Toda la católica universalidad queda entonces rota. No se quiere la crítica —la raya—, que es distinción. No se quiere tampoco la cruz, como suma y milagro, como suma de sumas de milagros, como punto céntrico y crítico de toda unidad y humanidad, trazado por el cruce milagroso de la naturaleza y de la gracia.
«La decadencia del analfabetismo» (Bergamín)
José Bergamín
José Bergamín: “La decadencia del analfabetismo” (1933)
(Cruz y Raya, 15/6/1933, nº 3, pp. 61-94)
«Bienaventurados los que no
saben leer ni escribir porque
serán llamados analfabetos».
J. Bergamín, La cabeza a pájaros.
Todos los niños, mientras lo son, son analfabetos.
El niño no puede empezar a aprender las letras del alfabeto, no puede empezar a aprender a leer y a escribir hasta que no empieza a tener eso que se llama, justamente, uso de razón, uso de razón que cuando ese niño se haga, si se hace, hombre alfabético, hombre de letras, será seguramente abuso; el uso y abuso de la razón es, en definitiva, la utilización racional, la razón práctica; porque no es que el niño no tenga razón antes de usarla, antes de saber para lo que va a servirle o para lo que la va a utilizar prácticamente –no se puede usar lo que no se tiene−, es que tiene una razón intacta, espiritualmente inmaculada, una razón pura: esto es, una razón analfabeta. Y ésta es su bienaventuranza. No es que no pueda conocer el mundo; sino que lo conoce puramente: de un modo espiritual exclusivo, no literal o letrado o literaturizado todavía. La razón del niño es una razón puramente espiritual: poética. El niño piensa solamente en imágenes como, según Goethe, hace la poesía: y piensa imaginativamente, sin duda, aun antes de vocalizar su pensamiento; y cuando lo empieza a vocalizar, grita. Dice San Antonio, que un llanto, un gemido, son una voz, que lo es también un grito. El niño dice a voz en grito su pensamiento. Y empieza a entender de viva voz el nuestro, mucho antes de usar, de utilizar, su razón pura: de impurificarla.
¿Y qué hace el niño con su razón, si no la usa, si no la utiliza? ¿Que qué hace? Pues lo que hace con todo: jugar. Juega.
El pensamiento es todavía en el niño, mientras es niño, un estado de juego. Y el estado de juego es, siempre, en el niño, un estado de gracia.
Si el niño juega porque es niño o es niño porque juega, pensar es, para el niño, jugar: poner en juego, graciosamente, las imágenes de su pensamiento: las cosas; poner, que es lo que hacen los niños, todas las cosas en juego. La razón de ser niño el niño, es éste su estado de juego; la razón de estado de la infancia, como de todo estado poético o de pura racionalidad, es el juego. Toda razón poética o razón puramente espiritual, es una razón analfabeta que pone, infantilmente, todas las cosas en juego, pero en juego también espiritual puro, de racionalidad intacta. La imaginación, o pensamiento imaginativo, popular, cuando es analfabeto, cuando es niño, al poner todas las cosas en juego racional, las llama dioses. Para el pueblo niño analfabeto griego, el mundo era, poéticamente, un juego divino, era como una conjunción real de dioses: una conjunción copulativa y disyuntiva: los dioses se aman y se combaten. Para el pueblo niño analfabeto cristiano, el universo es, poéticamente, también juego divino, pero como una conjunción personal de Dios. Los pueblos, como los niños, a los que son letrados, como a los hombres que también lo son, a los hombres de letras, se las está jugando siempre el Diablo.
Lo que un pueblo tiene de niño, y lo que un hombre puede tener de pueblo, que es lo que conserva de niño, es, precisamente, lo que tiene de analfabeto. El analfabetismo es la denominación común poética de todo estado verdaderamente espiritual. En nuestra propia vida podemos seguir el proceso de la decadencia del analfabetismo como en la vida de los pueblos más cultos, más literalmente cultos. ¡Pobres de nosotros, o de ellos, si aceptásemos supersticiosamente como ineludible el monopolio literal, o letrado, o literario, de la cultura!
Hay una cultura literal. Hay otra cultura espiritual.
La primera es la que persigue el analfabetismo: su enemiga. Y es hoy por hoy, pero no por ayer ni por mañana, la más aparentemente generalizada. Es la que ha desordenado el mundo: la que ha desordenado más todas las cosas, suprimiendo las jerarquías. Cuando se pierde racionalmente el sentido de las jerarquías es cuando hay que ordenarlo todo por orden alfabético. El orden alfabético es un orden falso. El orden alfabético es el mayor desorden espiritual: el de los diccionarios o vocablos literales, más o menos enciclopédicos, a que la cultura literal trata de reducir el universo.
El monopolio literal de la cultura ha desordenado las cosas desorganizando las palabras, que son también cosas y no letras; y por serlo, cosas (cosas de ideas o ideas de cosas, cosas de razón o cosas de juego) son realidad racional pura o poética, realidad verdaderamente espiritual o analfabeta. De esta realidad era de la que dijo Hegel que se desorganizaba cuando se desordenaba lógicamente el pensamiento; que no es lo mismo el pretendido estado de orden literal que el orden lógico, puesto que el orden lógico, como diría el propio Hegel, es una actividad espiritual, no literal: una especificación cada vez más determinada del pensamiento; esto es, la determinación de las leyes espirituales de un estado racional de juego; del juego divino de una infancia eterna.
La razón pone todas las cosas en juego de palabras. Las palabras son cosas de juego. Las letras no lo son. Las letras no son cosas de juego. Una letra es un arma de dos filos: por eso entra con sangre. Un abecedario en manos de un niño es más peligroso para su vida que el cartón de alfileres o que la caja de cerillas o que el paquete de hojas de la máquina de afeitar… Y mucho más, si es de los que fingen tramposamente al pie de cada letra para engañarle: gallo, mariposa, gaviota, elefante… Así el niño podrá tomar, luego, incautamente, todas las cosas como allí las vio o aprendió a verlas: al pie de la letra. Así podrá adquirir de todo un mentiroso conocimiento literal y pedestre. Éste es el primer golpe que la letra le da al espíritu: el más certero. La letra atraviesa con su estilete agudo el corazón analfabeto del niño, que podrá no cicatrizar de esta herida, no latir espiritualmente nunca más.
La letra contra el espíritu. Las letras contra el espíritu.
La decadencia del analfabetismo la inició el siglo XVIII, el siglo de las luces, de las luces vacilantes, porque fue también el siglo de las letras firmes, el siglo que puso las letras en candelero; el siglo XVIII llegó a tener, según Carlyle, una romántica heroicidad. El último héroe de Carlyle, el más desmedrado y el más débil, es el que él llamaba: el héroe como hombre de letras. El héroe como hombre de letras no es el hombre de letras como héroe. El hombre de letras como héroe vino después, en el siglo XIX; y vino a contrafigurar, ridículamente, en caricatura, todos los heroísmos. Tuvo la angustia literal del hombre que siente ahogar su voz por la letra que lo amordaza para robarle las palabras. La letra, que, como ladrón, viene a robar la palabra viva del hombre, y como el ladrón, calladamente: andándose con pies de plomo. Porque el pie de la letra, o los pies de las letras, son de plomo. No bailan, no corren ni saltan, avanzan lentamente: y pisan todas las cosas aplastándolas, para exprimirlas; por sacarles el jugo; dejándolas secas y muertas, debajo, por esta bárbara posesión material. De estos pies literales hizo el hombre de letras su pedestal intelectualista: amontonó todo, como un funambulesco san Simeón estilita, pero más absurdamente endiosado o entusiasmado de su propio equilibrio irracional.
De tal modo se literaturizó la cultura, que llegó el hombre a encontrarse las letras hasta en al sopa. El hombre de letras quiso alfabetizar hasta su alimento: y esta ridícula exageración alegórica fue bastante significativa, pues estas letras eran de la misma pasta, no que nuestros sueños, sino que nuestras letras; de la misma pasta de una literatura o poesía letrada o literaturizada en la que también se pasteuriza y esteriliza alfabéticamente el pensamiento.
Ha habido una estilística literaturización de la poesía. Por un alambicamiento sutil, la poesía se pasteuriza literalmente, esterilizándose: esterilizando imaginativamente el pensamiento. Poesía destilada o esterilizada no es poesía pura: es poesía letrada o literaturizada. La poesía se hace literaria, alfabética, buscando en la vocalización exclusivamente literal de sus consonancias una música para sus letras. Hay toda una literatura poética, o llamada poética, que tiene letra y música, pero que no tiene poesía. Es aquella misma de que decía Novalis que una poesía que se puede poner en música es que necesitaba ponerse primero en poesía. Poner en poesía la poesía, aunque parezca redundancia, es en lo que consiste todo arte poético espiritual y no literario: arte poético analfabeto. Poner en poesía las palabras es sencillamente ponerlas en juego, como decíamos que hace el niño analfabeto o el pueblo, niño analfabeto. La poesía pura es, sencillamente, la más impura: la poesía analfabeta. La poesía es el analfabetismo integral, porque integra espiritualmente todo. La poesía es el campo analfabético de gravitación universal de todas las construcciones espirituales humanas. Por eso, toda sistematización espiritual o metafísica se determina o se define poéticamente porque se construye en la poesía y de la poesía, como la figura geométrica del espacio homogéneo. Toda arquitectura espiritual tiene siempre un contenido imaginario, poético, homogéneo: genéricamente y genuinamente humano. Por eso, el estado poético es un estado de añoranza infantil o popular: de añoranza del analfabetismo; porque es una añoranza paradisíaca del estado del hombre puro. El poeta añora ignorar, añora la infancia, la inocencia, la ignorancia analfabeta que ha perdido; añora el analfabetismo perdido: la pura razón espiritual de su juego. Y esta añoranza de la ignorancia es lo que Nicolás de Cusa denominaba una ignorancia docta, una ignorancia doctrinal; y así escribió su Docta ignorancia o Doctrina de la ignorancia, que es un perfecta doctrina matemática del analfabetismo. Del analfabetismo cristiano.
Cuando Jesús era niño y como niño analfabeto o analfabeto como niño (que analfabeto lo fue siempre: como niño, como hombre, y como Dios) cuando era niño Jesús, se perdió, y fue hallado en el templo. Allí enseñaba a los doctores de la ley, doctores de la escrita, doctores de la letra legal (los mismos que después le crucificarían por eso: por analfabeto); allí les enseñó esta doctrina espiritual de la ignorancia, que ellos no escucharon, ni aprendieron. Por eso, al condenarle a muerte, después, por analfabeto, le crucificaron literalmente, esto es, al pie de la letra o de las letras, colocando sobre su cabeza un cartel o letrero en el que el literato Pilatos hizo escribir certeramente: Yo soy el rey de los judíos; y mandó escribir esto para demostrarles a todos ellos que habían tomado a Cristo al pie de la letra en lo que había dicho, y por tomarlo de este modo, literalmente, lo crucificaban. Debajo de este INRI literal, Cristo entregó el espíritu; dando una gran voz, dice el apóstol, en un grito: divinamente y humanamente analfabeto. Al pie de la letra muere siempre el espíritu crucificado. Pero muere para resucitar.
El analfabetismo es también un niño que cuando se pierde se halla siempre en el templo, en el templo vivo de Dios analfabeto: porque el templo es suyo, después de Cristo. La Iglesia católica de Cristo canta el analfabetismo cuando celebra la Pascua de Resurrección diciendo: Como el niño recién nacido apeteced la leche alba del espíritu: la razón inmaculada, la razón pura. Y a este domingo, por ese como figurativo que inicia el Introito de su Misa, llama la Iglesia Popular de Quasi modo; porque hay que ser como los niños, según dijo el Señor: porque hay que ser analfabetos para apetecer esa leche alba, pura del espíritu; leche espiritual que no está pasteurizada o esterilizada literalmente o literariamente todavía. Y ésta es la razón imaginativa sin mancha (rationabilis sine dolo), la razón de ser, de ser como los niños, de ser analfabetos; la razón de un estado poético de juego: de pensamiento poéticamente puro. A ese mismo domingo, en que se canta el Aleluya del analfabetismo, llama también la iglesia domingo in albis. Y el pueblo católico, esto es, la universidad infantil del analfabetismo, ha llamado, singularmente en España, estar in albis, a la pura ignorancia analfabeta, a su poética ignorancia espiritual.
También el analfabetismo popular griego figuró en las albas de la aurora la pura ignorancia espiritual, la clara apetencia celeste; y encarnó el pensamiento poéticamente puro en un recién nacido inmortal: recién nacido de la razón divina. En el mito de Hermes que va a robar las vacas lácteas de las nubes para nutrirse de su leche ilusoria. El mito de Hermes nos ofrece un dios niño, eternamente recién nacido, enseñándonos en su imagen leve y huidera, como la brisa, el secreto hermético de pensar.
El analfabetismo, que empieza herméticamente por el sonido, por la voz, por la música, acaba por la palabra, que es el pacto hermético en que la música se cambia por la luz: el pacto de Hermes con Apolo. El secreto hermético del analfabetismo es un secreto luminoso y profundo, y es también un secreto a voces: a voces y no a letras. La poseía que no es nunca jeroglífico es siempre enigma: una enigmática verdad, la más pura. En las albas del pensamiento imaginativo, del pensamiento hermético, se encuentra espiritualmente la verdad, la luz y la vida: la poesía del analfabetismo cristiano. In albis o en blanco: sin letras, se encuentra la vida y la verdad que son, espiritualmente, correlativas. El orden de las cosas en el ser −decía Santo Tomás, maestro teológico del analfabetismo− es el mismo que el orden de las cosas en la verdad; porque no es orden alfabético, sino analfabético, armonioso: orden y concierto espiritual de todo.
Por orden alfabético no se puede formar la palabra, la palabra viva: porque la vida es por la palabra, pero no la palabra por la vida; como la verdad es por la palabra, y no al contrario: por la palabra divina. (En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios… empieza por decir san Juan en su Evangelio poético, que es el Evangelio del analfabetismo espiritual más puro).
El analfabetismo popular andaluz llama la palabra del hombre a esas florecillas volanderas que con un soplo se deshacen. La gloria del hombre −dice un profeta− que es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Pero la palabra de Dios subsiste eternamente. El analfabetismo andaluz puede gloriarse de esta efímera floración volandera. Un gran maestro del pensar analfabeto, don Miguel de Unamuno, ha dicho que en Andalucía es donde se habla mejor el castellano de toda España. Y es porque en Andalucía el analfabetismo se ha defendido mucho mejor contra las culturas literarias. Las más hondas raíces poéticas del analfabetismo español son andaluzas; el lenguaje popular andaluz es todavía el más puro, esto es, el más puramente analfabeto. Por eso el lenguaje popular andaluz es precisamente el más verdadero o verdaderamente el más preciso. El analfabetismo andaluz ama sobre todas las cosas la precisión de la verdad; lo que equivale o es, en definitiva, amar a Dios sobre todas las cosas.
Al terminar el libro primero de su Docta ignorancia, que es, como dije, doctrina espiritual del analfabetismo, escribe Nicolás de Cusa: la precisión de la verdad luce de un modo incomprensible en las tinieblas de nuestra ignorancia. El poder de las tinieblas de nuestra ignorancia, el poder espiritual del analfabetismo es hacer lucir de un modo incomprensible en nosotros la precisión de la verdad. No hay poesía verdadera que no precise de esta lucidez espiritual que sólo puede hallarse en las tinieblas de nuestra ignorancia, ahondando, como diría Giordano Bruno, la profundidad de nuestra sombra. Así ahonda poéticamente el pueblo analfabeto andaluz en las tinieblas de su ignorancia cuando canta: cuando canta hondo. En la profunda sombra de ese canto luce de un modo incomprensible la precisión de la verdad; como la poesía más pura o en la música: la verdad que refleja, o en la que resuena −por la palabra, por la voz, por el grito− esta divina espiritualidad popular o infantil analfabeta de Andalucía.
En el cante hondo andaluz no ve ni oye ni entiende nada el hombre cultivado literalmente o literariamente: no ve más que a uno, o a una, dando voces, y a veces, dando gritos. Y es eso, dar voces y gritos, pero darlos precisamente con verdadera precisión: fatal, exacta: como lo está toda poesía, que es por definición de Carlyle cante hondo, pensamiento profundizado hasta el canto: lo que no es lo mismo que superficializado hasta el cantar. Toda poesía es palabra del hombre: alma, soplo, espíritu, sin más gloria que la flor de la hierva; pero es palabra viva y verdadera: palabra y no música, ni letra. Cante hondo o pleno o plano o llano como el de la Iglesia analfabética de Cristo.
El espíritu es soplo y pasa, hermético, como la brisa, aunque tenga también el vuelo denso de la paloma: fuerza de pájaro en el aire, brioso aletear. Los niños suelen tener miedo a los pájaros: si los persiguen, es por miedo más que por crueldad; les asustan, porque alivian la potencia espiritual que significan en el cielo; les temen como se teme a Dios: como temerían a los ángeles si los vieran. También el hombre perseguía a Dios a fuerza de temerle: y Dios cegó sus ojos para que no le viera en la luz, sino en la profundidad tenebrosa de su ignorancia; para que le oyera por la voz en la palabra; por lo que él, el perseguidor perseguido, san Pablo, en su lenguaje analfabeto, nos dejó dicho aquello de que la fe es por el oído y el oído es por la palabra de Dios.
La voz del pueblo, analfabeto o niño, es voz divina: voz de Dios que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no sólo la dice el pueblo analfabeto en lo que canta, sino en lo que cuenta: en lo que cree o en lo que piensa, o en lo que creyendo pensar o pensando creer, se figura; porque el pensamiento y la fe analfabéticamente son sinónimos. Todo lo contrario sucede al hombre alfabético o letrado: que no cree ni piensa cuando se figura que piensa o que cree; o piensa que cree o cree que piensa cuando menos se los figura.
Cuando el pueblo analfabeto cuenta lo que se figura, que es lo que simultáneamente piensa y cree, lo hace divinamente. Decimos que una cosa se hace divinamente cuando su perfección corresponde a un orden exclusivamente espiritual: esto es, analfabético. Las cosas que se hacen divinamente son siempre cosas espirituales, cosas poéticas. Las palabras son cosas de poesía y al ponerlas en juego se causa o se realiza, o se realza, poéticamente, una figuración espiritual, una construcción imaginativa; lo que viene a ser, en definitiva, una representación divina de todo. Las figuraciones del pueblo, como las del niño, ya sabemos que son cosas de juego, y, precisamente por serlo, no pueden ser cosa mejor. El analfabetismo es siempre optimista. Es fácil advertir en aquellas sistematizaciones racionales cuya depuración formal define un contenido poético más puro, por ejemplo: en el sistema filosófico aristotélico o en los sistemas escolásticos, es fácil advertir en ellos el sabor poético del jugo o savia terrenal y celeste de su hondas raíces analfabetas: esto es lo que nos manifiesta el profundo sentido de su optimismo metafísico. Toda construcción del pensamiento humano que no se desarraiga de la razón espiritual o poética, de su analfabetismo sustante, florece divinamente en el cielo: y perfecciona un optimismo, sustentándose espiritualmente de poesía. (Esto es lo que no comprenderá el juego espiritual del pensamiento sobre todo si vive dedicado profesionalmente a cualquier letra).
Las figuraciones populares son el contenido espiritual de la historia, que las pone en tela de juicio, tejiéndolas y destejiéndolas penelopédicamente, en un inexorable afán providencilista de atar todos los cabos. El pueblo, cuando se representa a sí mismo su propia historia, saca a relucir sus figuraciones más puras especulando poéticamente su pensamiento en ellas: y ésta es la historia del teatro popular, por lo que se llamó el espejo de las costumbres. El teatro es una especulación superficial de imágenes, reflejo de la vida imaginativa popular, reflejo de figuras y formas: una especulación fabulosa y fantástica del pensamiento. La representación teatral especula superficialmente el pensamiento, graduándose en tragedia o comedia según curve la línea de su superficie especular de un modo o de otro, en convexidad o concavidad, para reflejar las figuraciones humanas dramática o cómicamente, pero siempre en formación grotesca. La misma figuración humana sustenta a don Quijote que a Sancho: su formación poética se alarga y se ensancha por un efecto teatral de espejismo; Cervantes proyecta una y otra figura de su pensamiento curvado hacia dentro o hacia fuera de la superficialidad especular o especulativa que las reflexiona y refleja: Cuando llegamos hasta el fondo −escribí una vez− es cuando vemos qué es superficialidad; el fondo de nuestro pensamiento es la superficie de un espejo: una especulación superficial de todo. El teatro es cosa de ver o de mirar porque en él vemos el fondo, esotérico, de nuestro pensamiento niño, que es nuestro pensamiento pueblo: nuestro analfabetismo radical. Y es que el teatro representa las figuraciones poéticas por la palabra: y no por la letra. La máscara inmoviliza la actitud trágica o la cómica para expresar mejor la palabra, sin alteraciones miméticas que la desvíen de su razón o de su sentido, vigorizando las voces para intensificar el proceso trágico o cómico de la reflexión. El teatro sin palabras es un mimetismo virtuoso que, como todo virtuosismo, desvirtúa la autenticidad de la expresión, impopularizándola. El teatro que es, por esencia, presencia y potencia popular, o sea, por definición analfabeto, no puede hablar sino a voces y a gritos; no puede hablar por señas; por señas solo se habla de letras. De aquí que los que excluyen del teatro, con razón, la literatura, cuando desdeñan la palabra reduciéndola a sus apariencias y tramoyas espectaculares lo hagan todavía más literario o letrado, más exclusivamente alfabético o literal. Así se hace un teatro miméticamente camaleónico que no conserva de teatro más que la vana apariencia nominal: la hueca impresión etimológica, literal, de su nombre.
Las fabulosas figuraciones populares o infantiles que el teatro expresa, forman una verdadera confabulación poética contra el alfabetismo literario. El teatro popular −y decir que el teatro es popular es como decir que es poético, una redundancia−, el teatro popular no lo es por el público que tiene o, mejor dicho, por la dimensión de la publicidad social que alcanza, pues en las decadencias analfabéticas el pueblo es siempre minoría, sino por la función que públicamente representa: como la Iglesia; esto es, por ser función exclusivamente espiritual o imaginativa del pensamiento. Basta con un niño para poblar de figuraciones un teatro: o sea, para teatralizar figurativamente un pensamiento.
La popularidad de un teatro puede no tener, en un momento dado, más que ese solo y universal espectador: un pueblo o un niño.
El analfabetismo teatral, la proyección imaginativa del pensamiento espiritual más puro, conserva en España una poética supervivencia doméstica en los nacimientos o Belenes que se ponen para los niños en navidad. El nacimiento es un superviviente de los escenarios simultáneos de la Edad Media, en los que se representaban los misterios católicos de la fe. En estos escenarios coexistían, como en los nacimientos o Belenes, los diversos lugares de la acción: sólo que en los nacimientos coexiste la acción misma figurativamente: y así vemos, al mismo tiempo y en un mismo espacio reducido, escenas sucesivas de la vida de Cristo: su nacimiento en el portal a sólo unos centímetros de distancia de su aprendizaje de carpintero o aún de la busca de posada de su madre antes que naciera: y hasta de la anunciación del ángel del sueño de san José o de la huida a Egipto o del mismísimo juicio de Salomón. Indudablemente, éste es un modo muy analfabeto de ver las cosas. El mecanismo teatral más perfeccionado con su escenificación sucesiva, lo evitaba ya, en las representaciones religiosas de los autos de Navidad, como sucedía en los de Gil Vicente o en los de Margarita de Navarra. Autos o actos de fe poética que más tarde se llamaron jornadas para acentuar la razón mecánica del tiempo en la función, o del tiempo como función mecánica del movimiento imaginativo. Todo dramatismo es un modo analfabeto de contemporizar. De ahí la rapidez funcional del teatro de Lope, acelerador de las imágenes en el espacio como en un sueño: y el quimérico mecanismo de las apariencias y tramoyas en el de Calderón. Todos estos prodigios poéticos son, o parecen, más racionales que la primitiva puerilidad de los teatrillos domésticos de la Nochebuena, que aún perdura, cuando los otros se extinguieron, sin que hayan encontrado sustitución, sino parcialmente en el cinematógrafo (que, dicho de paso, es también una invención admirablemente analfabeta). En los nacimientos de Nochebuena la representación poética se ha reducido y como paralizado en un instante: tiene por eso mismo más intensidad comprensiva, más ingenuidad y más coherencia: trascendiendo poéticamente la coherencia literal; sobre todo, si en el Nacimiento se figuran trenes y aviones y los Reyes Magos viajan en automóvil y el Palacio de Herodes se ilumina eléctricamente; cuando hay tendida por el monte una extensa red de comunicaciones telegráficas y telefónicas para que un solo ángel pueda avisar a todos los pastores al mismo tiempo y el Rey Herodes ordenar más rápidamente, por telégrafo, y en comunicación cifrada, para hacerla todavía más literal, la degollación de los inocentes.
Todo esto agudiza este modo categóricamente analfabeto de ver las cosas, que es una manera poética de contemporizarlas: de contemporizar con todo, una que el espacio es tan exiguo, y de lo que se trata es de no perder materialmente, o sea, espacialmente, ningún tiempo; no hay tiempo que perder en un nacimiento (ni de éstos ni de los otros por éstos tan divinamente significados), no hay tiempo que perder ni que ganar porque no hay materialmente tiempo, sino espíritu. A un mismo tiempo que nacía Jesús milagrosamente, de un niña virgen y analfabeta, que por analfabeta fue elegida para esclava divina de la palabra −hágase, dijo, en mí según la palabra: según la palabra divina y no al pie de la letra−, a ese mismo tiempo que el nacimiento de Jesús se rodeaba simbólicamente de precauciones analfabetas: un pesebre por cuna y una mula y un buey para prestarle calor con sus alientos, para alentarle calurosamente, desde la cuna, en el analfabetismo; a este mismo tiempo, Herodes, el Rey literal, celoso de mantener el orden alfabético del mundo, que es el que a él le correspondía, ordenaba −con el mismo lógico acierto que Pilatos ordenaría, después, la justificación literal de la muerte de Cristo− la degollación de los inocentes: esto es, de todos los indiscutiblemente analfabetos; para cortar en flor, y de raíz, el reino espiritual del analfabetismo que se le precedía. Pero no lo quiso la estrella; y el reino analfabético, que no es, naturalmente, de este mundo, como dijo su Rey, sino sobrenaturalmente, de otro, se verificó precisamente de un modo incomprensible o espiritual, analfabeto, por la palabra: porque de un modo incomprensible contemplaba una Virgen madre en las tinieblas analfabetas de su ignorancia, lucir de ese modo incomprensible la precisión de la verdad en su regazo. ¿Qué maternidad no ve, en su día, o en su noche, desde las tinieblas analfabetas de su ignorancia, lucir, como una estrella, la precisión de la verdad sobre sus rodillas, que tanto la habían implorado? La mujer pura, o analfabeta, sabe que la verdad precisamente está en su esclavitud a esta divina servidumbre, que servir analfabéticamente a la palabra es la razón pura de la feminidad de su ser, o su razón de ser más puramente femenina.
La fe y la razón de los pueblos, como de los niños −de los analfabetos−, decía que son simultáneas y sinónimas pero no idénticas: porque son espiritualmente correlativas.
Esta correlación espiritual de la fe con la razón poética o razón pura, la encontramos verificada no sólo en el alma analfabeta de los niños y de los pueblos, sino en los resultados espirituales de esta profunda animación: en el teatro, que la proyecta fuera, superficialmente, reflejándola, iluminada; en el canto, cuando ahonda la voz popular, oscuramente, a ciegas; cegando sus fuentes evasivas, como se hace, para que canten bien, con los pájaros. También en el baile, cuando se ahonda analfabéticamente como en el canto: en el baile profundo de los negros, que ha tenido que verse negro el hombre para profundizar bailando la precisión de su verdad. En el baile negro la luz plateada de esa tenebrosa ignorancia del espíritu analfabeto, superior a todas las otras formas retóricas, literales o literarias de la danza. Baile preciso y verdadero: o precisamente y verdaderamente poético.
La decadencia del analfabetismo es la decadencia de la cultura espiritual cuando la cultura literal la persigue y la destruye. Todos los valores espirituales se quiebran si la letra o las letras muertas sustituyen a la palabra, que sólo se expresa a voces vivas. El valor espiritual de un pueblo está en razón inversa a la disminución de su analfabetismo pensante y parlante. Perseguir el analfabetismo es perseguir rastreramente al pensamiento: perseguirlo por su rastro, luminosamente poético, en la palabra. Las consecuencias literales de esta persecución son la muerte del pensamiento: y un pueblo, como un hombre, no existe más que cuando piensa, que es cuando cree, lo mismo que el niño: cuando cree que juega. Todo el que se sale del juego poético de pensar está perdido, irremediablemente perdido: porque deja la verdad de la vida, que es la única vida de verdad: la de la fe, la de la poesía, por la mentira de la muerte. Quiere tomarlo todo sin fe, al pie de la letra; y ya vimos que todo lo que está al pie de la letra está muerto. La decadencia del analfabetismo es, sencillamente, la decadencia de la poesía. El proceso de esta decadencia decía que podríamos observarlo en nosotros mismos, porque es la decadencia de nuestro pensamiento cuando vamos perdiendo la fe poética, cuando nos vamos alfabetizando: y no tenemos fe cuando no tenemos razón verdadera, razón pura, cuando hemos desarraigado nuestro pensamiento de la poesía: cuando utilizamos o enajenamos nuestra razón prácticamente; porque practicamos la letra en vez de practicar la palabra, como dijo el apóstol; y ésta sí que es enajenación racional: la locura o la estupidez del alfabetismo.
La razón poética de pensar del hombre es su fe. La poesía es siempre de los hombres de fe: nunca de los hombres de letras. Los apóstoles, como hombres de fe por ser analfabetos, dieron su perfecta expresión poética a la vida de Cristo. Compárense sus textos, poéticamente puros, con cualquiera de las innumerables vidas literales y literarias de Jesucristo que después se han escrito: la de Renán o la de Strauss o la de Papini… o cualquiera otra (exceptuando las extraliterarias visiones analfabetas de los místicos: como la de Catalina Eymmerich). Estas vidas literales de Cristo son páginas y páginas de vaga y amena literatura que no dice ni una palabra de verdad: ni una sola palabra de verdad ni de mentira, porque no son palabras lo que dicen, son letras; la palabra no se puede decir más que como la dijeron los apóstoles y los santos: poéticamente. Y es que no todos los analfabetos, por serlo, necesitan ser santos, pero sí todos los santos, para ser santos, necesitan ser analfabetos. Porque no conocí las letras entraré en los dominios del Señor, dice el Salmista.
Para conocer el temor de Dios verdadero hay que traspasar el dintel poético del analfabetismo; lo otro, el miedo literal a la muerte, o a la vida, el miedo totalizador alfabético del vació, no es temor de Dios, es terror pánico.
El terror pánico, que es el panteísmo literal, o sea la literalidad divina: la confusión de Dios con el Demonio no es, literalmente, más que una confusión infernal, una confusión de todos los demonios; un pandemónium, como lo fue la confusión literal babélica, pero sin consecuente difusión, sin don analfabético de lenguas que la suceda: sin redentora Pentecostés espiritual.
El miedo literal a la muerte del que no tiene razón poética de creer, o creencia racional de poesía, es miedo literal al Infierno o miedo al Infierno literal; pues no creer es, literalmente, creer en nada: creer literalmente en el Infierno; y no en un Infierno espiritual o analfabeto como el de los griegos, el Infierno órfico, ni el de la poesía católica, sino en el Infierno literal de los muertos, alfabéticamente ordenado: el peor de los Infiernos posibles. Porque no es el Infierno de la poesía, sino el de las letras. El cementerio civil o municipal de lo eterno. Que por eso pensaba la Santa Catalina genovesa que habría algo mucho peor que el que hubiera, poéticamente, Infierno, detrás de la muerte, y es que, literalmente, no lo hubiera.
El orden alfabético internacional de la cultura, que nació con los enciclopedistas −y que es una especie de anticipación mortal del Infierno−, ha llegado, en lógica y natural consecuencia, a convertir para nosotros la representación total del mundo, el universo, en un Diccionario General Enciclopédico, ordenado, como es natural, alfabéticamente. Es una alfabetización general progresiva de la cultura que ha actuado sobre la vida humana como una paralización general progresiva del pensamiento.
El analfabetismo español es el sentido y la razón profunda de una cultura popular del espíritu que se niega a morir alfabetizada, esterilizada por la aplicación paralizadora y sistemática de la letra muerta. La letra mata al espíritu. El analfabeto tiene sus derechos espirituales que defender contra la denominación alfabética de cualquier determinada o indeterminada cultura, más o menos literal o letrada. Si ahora se habla de los derechos del niño ¿cómo van a desconocerse los derechos del analfabeto, que son, originariamente, los del niño, los más puros intereses espirituales de la infancia? Los derechos del analfabeto son los mismos del niño prolongados espiritualmente en el hombre: y son los derechos más sagrados, porque expresan la única libertad social indiscutible: la del espíritu; la del lenguaje creador humano; la del pensar imaginativo del hombre. El analfabetismo espiritual y creador de los pueblos es lo que los pueblos tienen de niños, de infancia permanente, luego los pueblos tienen el derecho al analfabetismo como los niños, porque son, en la misma entraña espiritual de su ser más profundo, la expresión de esa enorme y hondísima cultura analfabeta del universo.
Si un niño o un pueblo deja de ser analfabeto, ¿en qué se convierte? Si a los niños, como a los pueblos, se les quita el analfabetismo −esa vida espiritual imaginativa de su pensamiento que llamamos analfabetismo−, ¿qué les queda? Un niño, como un pueblo, cuando empieza a alfabetizarse, empieza a desnaturalizarse, a corromperse, a dejar de ser; a dejar de ser lo que era: un niño o un pueblo. Y parece alfabetizado.
Hay que volver a vitalizar la cultura, a vitaminizarla, volviéndola a su radical analfabetismo profundo. Y más en España, cuya personalidad histórica está determinada, poéticamente, por este hondo sentido común del analfabetismo espiritual permanente. Toda la historia de la cultura española, en sus valores espirituales más puros, está formada en razón directa de su analfabetismo popular constante. Porque, como en todo pueblo que no ha dejado de serlo, que no ha perecido como pueblo, su valor y significado espiritual está en razón directa de su capacidad de analfabetismo, de su vitalidad imaginativa, de su resistencias vitales, espirituales, a toda alfabetización cultural, a toda mortal literatización esterilizadora de su pensamiento creador: de su lenguaje. El alfabetismo o alfabetización cultural es el enemigo mortal del lenguaje como tal lenguaje, en lo que el lenguaje es espíritu: de la palabra. El alfabetismo es el enemigo de todos los lenguajes espirituales: o sea, en definitiva, de la poesía. Porque el analfabetismo verdadero es la espiritualidad generadora de un lenguaje, que es el espíritu creador de un pueblo: su poesía y su pensamiento.
Descargar en pdf el texto del artículo original: Bergamin. La decadencia del analfabetismo