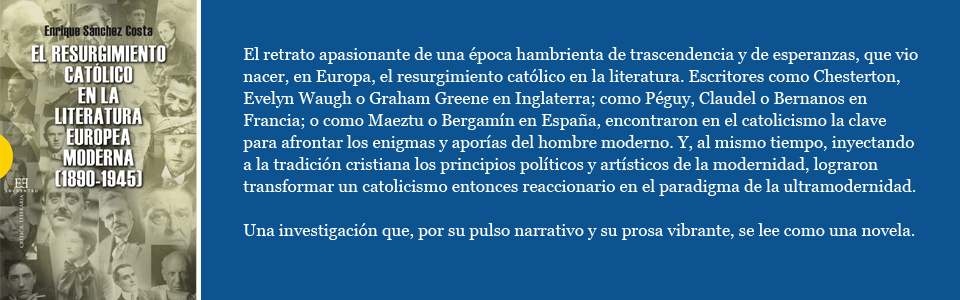Antonio Marichalar
Antonio Marichalar: “Presencia del antípoda” (1933)
(Cruz y Raya, 15/7/1933, nº 4, pp. 7-35).
1
Un talón vulnerable; el hombre nuevo-diametralmente opuesto. Épocas agresivas y épocas defensivas en la Historia. La vida por la vida. Reintegración a la naturaleza. Culto al sol. Clavo ardiendo: panteísmo y acción directa. Discordia. El paladín y la retórica.
2
Filosofía del abismo. Media naranja. El hombre entero. La tentación de Dios y la gracia que nos hace el Diablo. Negarse para ser. Sima arriba. Cruz de fuego: aro. Concordia. El hombre superado.
* * * * *
1
¿Los que sostienen que hay antípodas, profesan una opinión razonable? ¿Habrá alguien bastante extravagante para persuadirse de que existen hombres con los pies en alto y la cabeza abajo, que todo lo que está aplomado en este país se halla suspenso en aquel, que las plantas y los árboles crezcan allí descendiendo y la lluvia y el granizo caigan subiendo?
Lactancio
Habla la fábula, la leyenda dicta, pero la poesía acumula, desvariando, invenciones inéditas. Así, de cada mito, suele haber distintas versiones. No sé cuál es la cierta respecto a los primeros días de Aquiles. Hay una más certera, sin embargo. Ignoro si es verdad que, según el poema de Estacio, Tetis, madre de Aquiles, le sumergió en las aguas estigias para hacerlo invulnerable, y que el talón quedó en seco. Lo cierto es que, desde todo tiempo, el talón es un lugar, especialmente vulnerable, del espíritu humano.
Viven los hombres de una generación oyéndola llamar, de siempre, joven. Mas, de pronto, sienten, un día, que los de otra les pisan los talones. Nada más; ¿pero por qué llega tan a lo vivo este contacto? Vivían unos juntos a otros: el uno aquí, el otro allá, otro más lejos. Salvo algún empellón, había entre ellos afable tacto de codos. Sienten los de una misma generación esa solidaridad fraternal de colindantes que une los intereses, dejando absoluta independencia en las diversas personalidades. Bajo un mismo cielo, labrará cada cual tierra distinta, y por mucho que ahonden, no habrán nunca de encontrarse. Los torcedores son distintos, aunque puedan aparentarse las soluciones. Pero, he aquí otra legión, ya en pie, que viene a la zaga. Estos van a ocupar los mismos puestos. Ha de haber, pues, con la anterior, oposición y mutua dependencia. Aun con soluciones distintas, los problemas tendrán un mismo arraigo; solo la luz cae de distinto cielo. El hombre siente, pegado a sus talones, otro diametralmente opuesto.
Tratemos de asomarnos al abismo y descubrir ese hombre nuevo. Su idiosincrasia es lo que nos importa, pues que ha de ser más decisiva que su credo. Este, en definitiva, cede a cada temperamento: fiel a un único dogma, concreto, un hombre tomará, según su íntimo designio, el camino de la comunidad o el del yermo.
He sospechado siempre que se han dado dos tipos de fisonomías distintas en las épocas históricas: unas que pudiéramos llamar vitales; mortales, otras. Son las primeras, por esencia, agresivas –como lo fueran la de Fernando el Católico o la de Luis XIV–; son las segundas defensivas –así las de Lorenzo de Médicis o Luis de Baviera–. Llamo actitud agresiva, y estrictamente clásica, a la de una época que vive de sí misma, afirmando la existencia y desdeñando perderla. No hay en tales instantes nostalgia de otra tierra, ni de otro tiempo. El hombre se incorpora las cosas. Emprende guerras de conquista. Todo se trae al momento presente. La vida no se toma como un fin en sí, sino que se la goza, poniéndola en juego por una idea: el hombre, de ademán contenido, mira, pausado, al misterio.
Si un Racine actualiza a los héroes griegos y ahorma sus pasiones en el coturno estrecho; si Condé, pura acción, complica con encajes sus empresas; si Descartes, en pos de certidumbres, se aventura en la duda a descubrir métodos nuevos, y si, hasta los vacilantes mantienen su temblor frenado –no hay desgarro en La Rochefoucault, Pascal lleva la fe en alto–, es todo a mayor gloria y esplendor de un sitio y de un tiempo. Alguna vez se piensa en la derrota, pero es para no darle paso: así se empolvan las cabezas negando a la vejez, cuando llegue, su efecto inmediato. Europa no se deja turbar por la atracción de Oriente. El estado es un sol que ostenta, al aire, su relumbrón, enteramente desasido de la naturaleza.
Hay épocas, por el contrario, defensivas, que no crean el sol, sino que en él creen. Se siente el hombre condenado a muerte, se complace en vivir y no se aleja de la caverna. Corre un aire de fuga. Impera la discordia, la guerra intestina; se apetece la tierra que se pisa: cada vez que se habla de una vuelta a la naturaleza es porque el hombre anhela reintegrarse a ella. Son momentos de afán clasicista, de fría erudición y arqueología. Renace un falso gótico o un griego acartonado; se oye con más fervor la voz de Oriente: hay una íntima nostalgia de remoto lugar y de remotos tiempos. No son, quizá, las imprecaciones románticas tan efectivamente díscolas como aparenta su turbulencia. El hombre –fauna mimética– se funde y se confunde con la tierra. Las faldas maternales se han venido ahuecando para ser un refugio a la puericia adulta. Ronda el Coco. La ironía es sarcasmo y no distancia previa. El héroe está desactualizado. Se diviniza la razón humana y, frente al busto de Platón, arde una lámpara. El hombre ataca, a la defensiva, para proclamar sus derechos. Se ha dejado de qués y solo busca cómos. No quiere inventar métodos. Le urge más aplicarlos, porque arrecia la pedrea y el tiempo apremia.
¿Quién sabría decir, estrictamente, qué síntomas caracterizan a los más diversos momentos de nuestra época? Anotemos alguno por lo que valga. Sorprende hoy, ante todo, un súbito viraje en el apetito y en el gusto. Después del ascetismo calvinista que ha dominado en la decoración, por ejemplo, se abre paso, a la vuelta de la esquina, un nuevo lujuriante trompe-l’oeil de otro tiempo; y tras una generación premiosa, llega otra aportando ansias barrocas. Trae también grimpolones románticos: el viaje y la vuelta a la naturaleza. Trae silencio, a su vez, porque viene reacia a la expresión y desilusionada. Diríase que tiende, sin querer, a un nirvana. Si sorbe sol y engulle vitaminas a pasto, es, quizá, porque se cree llamada a desaparecer en un hondo deseo de reintegración panteísta. La vida por la vida, solo, es un anhelo transitorio, si no es último recurso esteticista como el del arte por el arte. Hacer del medio un fin, una meta del triunfo, buscar pájaro en mano, ante los fracasos posibles de utópicos ideales, es acaso forjar nueva utopía: un paraíso artificial como Eldorado de esa fragante invitación al viaje. Por desgana de cogerlas al vuelo, empuña hoy el hombre ese clavo ardiendo que unas veces denomina pragmatismo, otras behaviorismo y otras tecnocracia.
Toda vida precaria lleva a la acción directa. Mas ha de prevenirse contra una posible inversión de términos. Ni correr dos liebres a un tiempo, ni servir a dos señores, ni dar lo que es de Dios al César, recomiendan los textos santos: cada vez que se truecan los valores acaba algún Carlos V por entrar, involuntariamente, a saco en Roma.
Se ha venido hablando, entre otras crisis, de la que sufre el amor al paisaje. Parece que el hombre se desinteresó de él cuando dejó de verlo laminado, como, en rigor, lo contemplaran los románticos. Y, sin embargo, hay que reconocer que, desdeñada la estampa pintoresca, se aprecia ahora la naturaleza más y mejor que antes. No puede ser deleite estereoscópico. El hombre, hoy, no mira a la naturaleza porque trata de ver, de oír, de oler, de gustar, de tocar, ese aire que respira, ese campo en que vive y el mar en que se baña. Un estado del cuerpo, eso es, y debe ser, el paisaje.
Todo sucede, pues, como si esta vuelta a la naturaleza implicara, en unos y otros, un panteísmo del que no se habla, pero que rige, más de lo que parece, a todos. Quien quiera comprobarlo, repase las ideas de Spinoza. Y más aún las políticas, que las filosóficas.
No son las ideas políticas de Rousseau, ingenuas como él, blandas y seductoras como su naturaleza, las que corresponden a un sentimiento y a una concepción acendradamente panteísta del mundo. Spinoza, que lleva las cosas al extremo, nos lo enseña. Y es lógico. El hombre que penetra en la selva va perdiendo seguridad a medida que se interna en ella. Al principio, sí, sentirá un goce de liberto que soltó los hierros. Pero: “se cree libre todo el que no ha medido su cadena” (Reverdy). Da un paso más, y ya las lianas se le traban y le enredan. Empieza ahora a sentirse inseguro, a creerse demasiado indefenso. El miedo acaba por dictarle una ansia de la autoridad que garantice su existencia. De aquí que la teoría política del fervoroso Spinoza sea, tanto como la del protervo Maquiavelo, una doctrina de golpe de estado y de acción directa. En efecto, Spinoza proclama: conveniencia suprema, la del Estado; la fuerza, único derecho; la ley, impuesta como entre salvajes, porque en el mundo no hay norma previa; la propiedad, patrimonio de todos; el gobierno egoísta, amoral y oportuno: y que sepa imperar aquel que mande en el estado de naturaleza.
Y, ahora, al margen. Hablamos, hoy, de panteísmo, pero es, bien entendido, no como de un suceso que, de pronto, irrumpiera en la historia. Tanto valdría suponer que, en efecto, se da como fenómeno el panteísmo. No; de existir, sería, para quien lo profesa, perenne. Nunca pendulatorio, intermitente. Lo que aparece, a veces, es esa disposición de la mente humana que fuerza ciertos hombres a una interpretación panteísta del universo. Y en situaciones críticas –que en algunos lugares, como la India, pueden durar perpetuamente– el llamado panteísmo divino y el llamado natural, forman dos caras adheridas y consustanciales de un entrañable anhelo hecho credo.
Ni Dios se funde en la naturaleza, ni la absorbe como por encanto. Es quizá el hombre quien llegado –allá, en ciertas alturas de su peregrinación histórica– a cimas donde siente el cansancio, deja en el suelo su cayado, y se tiende, cuan largo es, sobre la hierba. Lo que hace ese romero, en esta coyuntura, no es afirmar a Dios, acto puro, sino negar concretamente su propia vida. La causa se anuló en su mente antes que la nublaran las circunstancias.
En el caso preciso de hoy, el panteísmo puede haber tenido una razón intelectual para coagularse en la moderna mente humana que venía imbuida, año tras año, de dialéctica hegeliana, de síntesis, de identificación de contrarios, etcétera. Pero si el pagano de hoy tiende a una cópula que le incorpore a la naturaleza, el cristiano no puede, ni aun en plena efusión, perder la conciencia de su personalidad entera. La euforia panteísta de San Francisco se incorpora el universo todo, para transportarlo con él a otro cielo –más allá de la “morte secunda”, no de la mera “morte corporale”. Su Canto al sol es una creación pura, una obra de arte.
El hombre actual, por el contrario, cree en el sol, supersticiosamente. Y ese sol vale por una sombra:
Soleil, soleil!… Faute éclatante!
O Roi des ombres fait de flamme!
Las sombras del infierno dantesco no tienen sombra, porque los muertos no tienen alma. Pretende Frazer que, allá en tiempos remotos, advirtió la presencia de su sombra el primer hombre que, un día, descubrió la realidad de su cuerpo, y que, al ver dicha sombra, se dio a pensar: mi alma es esta. Desde entonces, anda desanimado el hombre que ha perdido su sombra. Sin embargo, en momentos de crisis, diríase que el hombre quiere darse esquinazo: dejar la sombra atrás para que se la lleve el diablo.
La situación es esta: el hombre, con el agua al cuello, se agarra al rayo ardiendo de un sol divinizado. Cuenta, entre sus derechos, a esa sombra de luz, que es su parte de sol en la solana. Tendido sobre la otra –tenebrosa y lacia– goza su propia combustión celular acelerada. Así, atezado, se hará invulnerable al dolor que le llegue de fuera. Quien hoy no cree en nada, cree en eso que cree el primitivo. Y, empapado de sol, se anega en un sopor espeso y denso, se entrega a un fervor que es hervor y es ardor saturado, lento. Así estará, dejándose cocer sobre la playa, mientras el tiempo se le enarena entre los dedos y se le escapa. Un paraíso artificial se adentra –poro a poro– por el cuerpo y sosiega el alma.
Era fe entre los griegos que cuando un hombre sea resucitado, volverá ya sin sombra. Pero perder la sombra, eso apenas importa. Lo esencial es ganar el sol, aun a costa de ser un desalmado.
Horas de panteísmo: horas de romanticismo realista, de utilización inmediata, en que la salud corporal se comprende como fin último. Prevalece la discordia; urge detentar el poder; apremia detener la tierra, arraigarse en ella, en esa tierra que se nos va de los pies porque no quiere estarse quieta. El romántico se agotará siempre en guerras civiles y luchas sociales; lo que le importa es el suelo –y no el vuelo–, pese a sus declamatorios ademanes.
Pero la carne es triste cuando el alma también se entrega a ella. La propia fe animal vuelve de su aventura, taciturna y clarividente. El hecho es que ya la juventud más joven ha comenzado a rebelarse contra la tiranía de una cultura –física–, tan acaparadora como la otra.
Van siendo, cada vez, más y mejores los portavoces de la última generación que alzan el grito de su amargo descontento, reaccionando frente a esa adolescencia irredimible que se les venía proponiendo. Ya hay suficientes pruebas, por escrito, de lo que digo. Lo que dicen ellos mismos: los jóvenes conscientes de que no van a serlo siempre, y por eso rehúsan avanzar hacia la madurez pertrechados de armas pueriles.
La solución no se hallará, quizás, en una brusca reacción, a su vez, excesiva. Acaso sea más certero entregar –como hasta hoy– al sol el cuerpo, recatándole, en cambio, la más ligera sombra de alma. Quiero decir que no es sino una entrega contenida la única que, en definitiva, es fecunda.
Pero, merece detenerse un poco, este arduo tema de la entrega. Nadie más en peligro de ser arrebatado que quien, carente de ironía, esto es, de la vacilación que impide ofrecer blanco, ha perdido, en la velocidad del impulso, gravedad y contacto. Ya hemos prevenido el peligro del rapto que puede realizar una audaz retórica. Añádase la buena fe, el gusto al día, por el trompe-l’oeil, y se facilitará el triunfo al primer pintor de puertas falsas.
Sorprende, hoy, más este vehemente apetito de acción, por su contraste con lo que ha sucedido antes. Fue el pintor Vlaminck quien dijo que “Picasso ha estado haciendo siempre todo lo que ha podido para no pintar”. ¿Qué habría que decir de Valéry y su secuela? De entonces acá el cambio ha sido absoluto: si un Juan Gris intentaba la creación desfigurando la realidad aparente, Dalí trata de superarla transcribiendo la irrealidad de su fantasía.
Se afirma, cada vez más, este prurito representativo del arte último. No hay, quizá, obra suficiente para formar un juicio. Pero sí hubo ya ademán bastante para recoger, hoy, lo que nos importa: el estilo inicial del hombre nuevo –de ese “hombre masa” o de ese “hombre telúrico”, como se le ha llamado desechando los antiguos conceptos mecanicistas.
Al decir lo que digo, no hablo precisamente de las generaciones; me refiero, más bien, a los momentos o épocas, puesto que las generaciones, por decisivas y definidoras que sean, coexisten con seres de las que fueron antes y después, y se tiñen de su influencia.
Tras amplias soledades ascéticas –ávidas de claridad y, por lo tanto, complicadas– entramos, ahora, en un momento que opta por no enterarse y solicita que le engañen, que le cierren los ojos. Hay frases sintomáticas: se habla de “incorporarse al todo”, de “organizarse en corporaciones”, de ser “célula” de ese magno “organismo”, palpitante, que es hoy el universo.
Mas, ahora, el hombre joven empieza a darse cuenta de que la verdadera fruición quizá esté en rebasar los límites de esa piel, atezada, que le tiene prisionero. Y se ingenia, como Dido, por hacerla llegar donde antes no alcanzaba: incorporarse, uno, las cosas es cabalmente lo contrario de incorporarse a ellas. “Je vivais jusqu’au bout du poignard”, clamaba un personaje victorhuguesco. Solo corta el acero cuando la mano que lo esgrime, al mismo tiempo, lo detiene en el aire.
Importa concretar que hay dos modos distintos de entregarse: uno de continuo y otro por completo. El místico oriental se entrega de continuo porque su panteísmo ha roto, de antemano, todo lindero. En rigor, se encuentra ya en el nirvana, previamente, deshecho. El místico cristiano mantiene, en cambio, frenado eso que le constituye. En el más delirante, el gozo es puramente presencia. Dejar de inteligir es caer en un mar donde no flotan nunca los que se ahogan. Haya levitación o haya arrebato, lo que jamás habrá es una confusión definitiva que anule la propia conciencia. Y, claro está, que solo aquel que se mantiene íntegro puede entregarse luego, de una vez, por entero. Para ser generoso no basta ser espléndido.
“La rebelión de la vida, frente a la tiranía de la materia; la caída de Lucifer: he aquí el sentido de nuestro siglo”. Así resume un joven, Günther Gründel, la posición actual de la juventud, como el definitivo rompimiento del pacto aquel que hiciera Fausto con el Diablo. Cree también que el jefe no ha de ser un dictador, un déspota encumbrado, sino el instrumento que actúa en representación de la masa. Trotsky definía a Stalin como “el más eminente de los hombres-medio que constituyen nuestro partido”. Mas, para que el tirano no sea un demagogo, empujado por pasiones turbadoras, es preciso que sea un caudillo. También elogia Günther Gründel el fair play en la acción y el concepto gentleman como ideal humano. Bienvenidos sean el juego limpio y el caballero. Pero ¿se concibe al paladín obedeciendo a una muchedumbre que exige reivindicaciones? El caballero de Lalaing solo obedece al estricto designio de sus imperativos arbitrarios.
Arbitrario, como ese amplio aletazo de almidón que cobija el desvelo de una hermana de la Caridad junto a su enfermo.
“Non je ne suis pas aise, je suis contente”, respondía madame De Lavallière, recoleta en clausura, con el alma encorsetada.
Mucho se ha ridiculizado, mas tiene siempre una graciosa majestad: la ética de permanecer incómodo. ¿No es Stendhal quien habla de un inglés que, estando junto a su chimenea sentado, y solo, no se decide, sin embargo, a cruzar las piernas por no aparecer improper a sus propios ojos? Una raza que reposa en el duro cobijo de una pechera, ha inventado el comfort. Así no nos sorprende Ruskin cuando relata: “He visto a mi madre viajar, desde el amanecer hasta la caída del sol, de un día de pleno verano, sin apoyarse un sólo instante en el respaldo del coche”.
He aquí, pues, a la contención y a la entrega: armas rivales. Esa recién llegada juventud habrá de optar por una de ellas. Todo está ya dispuesto para el duelo: frente al caballero de Lalaing se yergue Lucrecio. Quizá no haya que ir tan lejos. O, acaso, sí convenga subir un poco más hasta otro suicida delirante y ávido de naturaleza: Empédocles de Agrigente, por ejemplo. Este mágico vegetariano, que aportó la Discordia y, según Aristóteles, inventó la Retórica, creyó que es fuego la mirada humana y el mar es el sudor de la tierra; y que, antes de ser hombre, había sido, él mismo, “ave, espino y pez mudo”. Magnífico farsante, que realizó, precipitándose de cabeza en el Etna, la más ardiente vuelta a la naturaleza. Así se lo tragó la tierra. No lo habían raptado los dioses, porque, a los pocos días, devolvió una sandalia el Etna. Y eso, si dice verdad Ovidio, que lo cuenta.
2
Eh bien voyez ce qu’il advient souventes de monter au dernier degré qui ferait croire que l’abîme est en haut.
Diane de Poitiers
¿Y no será que, para precipitarse al abismo, haya que ir cielo arriba y no cabeza abajo?
Venimos subrayando la paradójica condición de la naturaleza humana: retenida, trasciende; entregada, se amengua. Hemos apuntado que apetecer la tierra implica, acaso, barruntar la muerte:
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre!
Invoquemos, ahora, a los que del abismo no llegaron a ver el fondo geológico y detuvieron la mirada en el vacío del hueco; a los que, conteniendo su vértigo al borde de la sima, meditan, sin embargo, con los ojos en alto.
No podemos evocar la figura de Sören Kierkegaard sin verle deambulando con un bastoncillo en la mano; con él, sin duda, espantaba la angustia de su lado. Se cuenta de Pascal que tenía que poner, junto a él, una silla para ocultarse el abismo que sentía a la izquierda. He oído decir que Heidegger se sentaba a su mesa de trabajo teniendo un busto de Pascal delante de los ojos. Unos y otros se han apoyado, luego, en el vacío de esa nada previa: quítame todo punto de apoyo y moveré a los cielos, parecen querer decirnos.
El vértigo, que llama a la caída, mantiene en vilo al hombre, solitario, “pero siempre inclinado del lado del misterio”. Nuestra limitación nos tapa medio mundo. “No vemos más que un lado de las cosas”, afirma Hugo. Y el hombre viaja de meridiano en meridiano. Así anda él, y su alma: “el ánima en un hilo”, canta Góngora.
Mas cada sacrificio aporta siempre algo. Un medio de conocimiento duplica al hombre al desdoblarle. Por eso no consigue, este, prescindir de lo que le encamina, y, así, acude hasta la desazón humana. Escribe Jacques Rivière: “La salud es el único ideal admisible, el único al que lo que yo llamo un hombre, tiene derecho a aspirar; pero cuando le ha sido dada, de una vez, a un ser, le oculta la mitad del mundo”.
Rivière era anterior a la fruición por el cuerpo. No vamos a insistir ahora en lo que ya hemos dicho de su culto. Cuando el cuerpo, elevando la voz, se hace sentir de su dueño, es que, para bien o para mal, se le está subiendo a la cabeza. Todo principio de euforia física supone, acaso, un punto de intoxicación iniciada. Ya hemos dado la alerta: gozar el propio cuerpo sólo, es empezar, acaso, a no estar bueno.
El hombre acude, entonces, a la mujer como medio de conocimiento: a la media naranja para cercar el mundo, a la otra ala para remontar el vuelo. Apollinaire cantaba a unos pájaros chinos:
[…] longs et souples
Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couples.
Y, ahora, un testimonio –de mujer– de madame Teste: “J’ai l’impression que je suis substituée à cet objet, de sa volonté qu’il vient de perdre”. Y basta.
Queda otro puente de conocimiento: la fe y la revelación religiosa. “Un incrédulo –afirma Valéry– estima que el creyente de espíritu superior (un hombre como Pasteur) ha de llevar, verdaderamente, dos hombres en él”. ¿Y quién, con solo ser hombre, no los lleva? Son los senderos de Heráclito, es la opuesta tensión que crea el equilibrio, es el sepulcro de Mahoma, en el aire, entre dos imanes,
Tout homme digne de ce nom
A dans le coeur un serpent jaune
Installé comme sur un trône,
Qui, s’il dit: je veux, repond: non.
Solo que el réprobo se halla empecinado en no salvarse y, en cambio, lucha contra el ángel, aquel que está asistido de la gracia. Jacob sale de su pelea triunfante y perniquebrado. Pero ¿está siempre asistido por Dios el que se le rebela y lucha contra el ángel? Una de las pujanzas del Diablo está en su acierto para disfrazarse.
Cuando el Demonio se hace carne es fácil verlo. Mefistófeles es el embajador caracterizado: agudo, listo y circunflejo. Viste de colorado y trasciende desde lejos. Pero el Demonio es un pobre diablo que se desliza, repta, se enrosca y empuja al hombre hacia la sima para dejarle caer por la gravedad de su propio peso:
Beau Serpent, bercé dans le bleu,
Je siffle, avec délicatesse,
Offrant à la gloire de Dieu
Le triomphe de ma tristesse…
Y el hombre caído, o, mejor, el que –como Dante diría– “está en suspenso”, corre el riesgo de no distinguir la procedencia de la gracia. El Diablo se hace tentación; Dios se hace gracia. Dios nos prueba en la tentación. El Diablo se insinúa en la gracia. Y el antípoda habrá de luchar entre la tentación de irse –sima arriba– a Dios, y la gracia que le haga el Diablo.
Cuando un tratadista como Maritain se atreve a decir, metafóricamente: “equilibrio y movimiento (del hombre) que consisten, como es sabido, en gravitar por la cabeza, entre las estrellas, colgado, de la tierra, por las piernas”, es porque se hace eco de la intuición de un poeta: Claudel insinuó, alguna vez, que el cielo está debajo de nosotros. Pienso en que el hombre se ha sentido caer, desde el pecado, a las profundidades en reposo; la voz vertiginosa de la tierra le ofrece ese vacío en calma del sepulcro. “Puede caerse en la altura como en las profundidades”. (Hölderling.)
Pero ese antípoda que va de cabeza siempre, con el corazón en la boca –como camina por el techo una mosca–, ¿quién es? Cada cual ¿dónde está? ¿Cómo se puede destrabar el hombre cuando se siente “antípoda de sí mismo”, según el clásico?
Un ser está integrado de quien le sigue y de quien le precede en su genealogía y en las generaciones. Es el que ha sido y el que va a ser, al propio tiempo que está siendo. Y esa renovación –como la de las células– hace el conjunto contradictorio e identificable, que es una determinada existencia.
No le es al hombre fácil distinguirse, y decir: – Ese; mi antípoda. Ese; ni tú, ni el otro. Más que ninguno cerca, y lejos más que ningún otro. Oscila cuando oscilo; huye en cuanto le busco. Cuando quiero volar me retiene el tirón de su resaca; y me separa de él una mole herrumbrosa, de tierra y fuego. De nadie más remoto, ni a nadie más ligado. Es mi terca maroma, mi cadena. Nos hallamos pegados suela a suelo. Su pie coincide con mi huella. Si voy, se va. Si vengo, viene. Paso a paso: es mi sombra en la arena, mi reflejo en el hielo, y, en el mar, mi estremecimiento. ¿No nos desprenderemos? Colgado boca abajo, eres mi péndulo, mi contrapeso. Eres, al sí, el no obcecado. Ni me desprendo, ni te alcanzo; perderte es desgajarme. Nuestra tarea es esta: vivir opuestos e identificados. A uno y a otro, Dios nos tiene agarrados. Pero, ¿cómo saber, el día que nos deje de su mano, si vamos –sima arriba o cielo abajo– a estrellarnos? De un hombre que se cae, se dice que va a romperse el bautismo.
¿Y de qué otro modo explicarlo? Cuando la antigua sabiduría asegura que el mundo descansa sobre cuatro elefantes y estos sobre el caparazón de una tortuga, da a entender, claramente, con este disparate prodigioso, que no se debe pretender seguir comprendiendo: se está en la región de la metáfora, se pisan zonas de puro misterio.
Creo que era Baudelaire el que afirmaba inútil explicar “quoi que ce soit à qui que ce soit”. No tanto. Ahora bien, todo lo que requiera explicación hay que explicarlo siempre de manera muy clara y misteriosa (“como el rayo del sol por el cristal”) y, también, un poco puerilmente.
Nadie podrá evocar su infancia sin que le traiga la memoria su primer entusiasmo por algún juego. En la mía, inmediatamente, surge la silueta de un aro. El aro es a lo que jugábamos, todos los chicos, en mi tiempo.
Recuerdo cuando, de pequeño, corría detrás de mi aro por entre los árboles del Retiro. Lo alto de un pescante; el aro entre las piernas, y unos pies que no alcanzan. El mundo estaba hecho, entonces, a la medida de los mayores. Nosotros siempre al aire: o no nos llegan los pies, o no nos llegan las manos. ¡Qué gusto el peso de las riendas, su olor a cuero, y más allá, el de una piel lustrada con cubos de agua y con cepillo muy de mañana! Me bajan unas manos, en volandas. Mi pie busca apoyarse en una rueda. Ahora el suelo. El caballo se ha quedado allá en lo alto, mirándome por los ojos de sus belfos.
Ha llovido. Los plátanos desnudos y ateridos alzan, recién lavados por el aguacero, sus brazos en alto. Las hojas, muertas, cubren el paseo como en un campo de batalla. Muchas están de bruces, con los brazos en cruz, pegadas contra el suelo. Otras se pudren adheridas contra la tierra negra, empapada, y cuando pasa el aro las rapta.
A ese aro alto, erguido y afilado, de pesada madera vienesa, lo va empujando la obstinada presión de un rejoncillo que lo aprieta muy abajo en la cuesta arriba, y frena desde dentro si hay un descenso. Cuando, al primer impulso, arranca el aro, inicia un paso aéreo, cabeceando levemente, como un balandro. Logrado el equilibrio, avanza, muy solemne, pausado, ciñéndose en las vueltas: alto caballo blanco de cuello en arco.
Al más pequeño estímulo acelera su marcha, y, al empuje tenaz, emprende la ida y escapa. Va pisando la sombra de los árboles. Se insinuará hacia los troncos. Si pasa un empedrado, brinca y trepida. El cruzar un regato lo desconcierta y lo llena de sobresalto. Le atraen las piernas de los transeúntes, el agua de los charcos; de ésta saca una fresca pulsera que, a fuerza de dar vueltas, se le va secando.
El aro no está nunca donde está, sino un poco más allá siempre. El aro es la quimera recién hecha de una línea infinita que crea el hombre niño para ir dándole alcance. Lo aleja, lo persigue y le hace doblegarse interminablemente sobre su gallardía renacida. No trata nunca de alcanzarlo; lo que hace a veces (cuando el chico es muy chico) es pasar, en la marcha, por el aro.
Diríase que el aro, a medida que avanza, va creando su ámbito. La física moderna cree que cada cuerpo rígido define, por sus líneas y por sus superficies, el espacio que ocupa. Whitehead ha subrayado varias veces cómo la Inquisición y Galileo erraban justamente en el único punto en que coincidían, suponiendo que la posición absoluta es un hecho físico, e ignorando la relatividad del movimiento.
Hoy la filosofía entiende que la existencia se está adelantando constantemente. Eso pensó también Pascal de las posibilidades humanas (y cuando no pensaba sobre el hombre, se ponía a idear alguna aplicación –pragmática– del aro).
No veo más airoso ejemplo de ese avance infinito que el aro que me viene encercando, desde niño, y que me acercará algún día, a fuerza de dar vueltas, al antípoda que, más allá, conmigo apetece abarcar el universo.
Tan pendientes estamos el uno del otro, que con solo buscarse, un hombre y su antípoda, harían moverse al mundo: de esa suerte los cabos acodados de un molinete hidráulico inician algo así como un movimiento perpetuo. La esvástica no es, en rigor, más que una cruz de fuego que gira sobre sí misma. Dos polos que se buscan, que se rechazan, que se encuentran. Un más allá. Y el aro, en tanto, rueda ante el abismo. “Quien logra su ideal– decía Nietzsche –lo rebasa por el mero hecho de alcanzarlo”. Pero el superhombre se devora enjaulado y enloquece. No. La meta ha de estar fuera del hombre, aunque este sienta que la lleva consigo.
Negarse para ser: poner el pie en esa pura nada del fracaso que debe ser la vida, si ha de servir, también, de trampolín para saltar al “inmortal seguro”. Superarse es tender a ser otro, sin dejar de ser uno mismo. “Yo soy quien soy. Tú eres la que no eres”, dice la voz de Dios a la santa sienesa. “Únicamente me conoce aquel que se niega…” El salvarse supone quizá tirar hacia sí del antípoda, y cargárselo a la espalda: “pécher, pécher, se repécher”, tararea un rapsoda.
“Quien no naciere de nuevo…” Como a un punto de ese aro infinito que gira en los espacios, el destino del hombre le condena a buscarse y a huirse al mismo tiempo, para lograrse, al fin, por entero. Alerta; el “ser quien eres” no está lejos del “ser como dioses…”. Concordia; el alma, perdidiza, se ha encontrado a sí propia.
* * * * *
Descargar el ensayo original de Cruz y raya en pdf: Marichalar. Presencia del antipoda. Cruz y Raya